Foto: Archivo.
Edición homenaje
“LUGAR COMÚN LA MUERTE”
El azar del periodismo hizo que Tomás Eloy Martínez reflexionara desde muy joven sobre el final de toda vida.
Por: Rodolfo Terragno
Por: Rodolfo Terragno
Para LA NACION - Buenos Aires, 2010
Una noche de enero, mi Blackberry parpadeó en una jaima berebere, cerca de la frontera con Argelia; allá, en aquel desierto marroquí que Alá fabricó para sepultar a una población sacrílega.
El parpadeo anunciaba la llegada de un mensaje.
Era ceñido y fatídico: "Tomás se muere".
Me propuse, entonces, ganarle de mano y redactar un homenaje antes de que -él también- cayera en el "lugar común" de la muerte.
Inicié un borrador sin la ayuda de sus libros, sin recortes, sin otra cosa que no fueran los recuerdos.
Lo hice a la mañana siguiente. Se me ocurrió, en aquel momento, que a Tomás le habría solazado la escena: él, agonizando en Buenos Aires; y yo, dedicándole un obituario prematuro entre dromedarios indiferentes y un viento que soliviantaba las dunas.
Para él, la literatura no consistía en imaginar. La invención le parecía ociosa.
Manuel Vicent dice, en León de ojos verdes , que narrar es "transformar hechos reales en imaginarios, conservando su sustancia verídica".
Eso era lo que hacía Tomás.
Todo relato le parecía infiel: "el texto no resucita la realidad; la transfigura".
A su juicio, era imposible "contar" la realidad. Hacía falta "reinventarla".
Me lo dijo una tarde, objetando mi empeño en documentar una biografía. Yo estaba, según él, preso de fuentes que nunca se bastarían a sí mismas. La historiografía requiere que a una fuente la confirme otra, y a ésta una tercera. "Es un trabajo inútil", me dijo, "porque ninguna cadena de fuentes, por extensa que sea, puede fijar la verdad o impedir el engaño".
La reinvención de la realidad, sin embargo, no era suficiente.
Había que rendir culto a los vocablos.
Adverso a la sabiduría convencional, Tomás juzgaba que una palabra valía más que mil imágenes.
No es que se dedicara a jugar con fonemas. No, al menos, después de su primera novela ( Sagrado , 1969) que, creía, fue "un fracaso" porque, en ella "sólo" había trabajado el lenguaje.
El don de la escritura requiere una doble destreza: reinventar la realidad y lograr la simbiosis de "significantes" y "significados".
Horas antes de recibir la alerta roja sobre su salud, yo había pensado en tal simbiosis. Fue cuando descubrí que, en árabe, jamal significa "camello" y, también, "belleza". Como Hermógenes, Tomás suponía que "quien conoce los nombres de las cosas, conoce las cosas mismas": esa idea que recogió Jorge Luis Borges para decir en "El Golem": "En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo".
Si esto es así, para los nómades del Sahara (hay que atravesar ese mar de arena para comprenderlo) dromedario es sinónimo de belleza.
Con arbitrariedad temporal, Michel Foucault sostuvo que, "a partir del Renacimiento", las palabras "dejaron de tener la misma realidad que aquello que significaban".
Umberto Eco sigue creyendo que "el nombre de la rosa" es la rosa misma.
Pensé que, si Tomás me esperaba, a mi regreso le pediría la confirmación: el doble significado de jamal no era una coincidencia etimológica o fonética sino una expresión de identidad.
Lo hice fingiendo optimismo: sabía que no volvería a encontrarme con él.
Hacía tiempo, Tomás había abandonado Nueva Jersey, y su puesto en la Rutgers University, para morir en Buenos Aires. Al concluir 2009, estaba a punto de cumplir su objetivo.
No había querido seguir la suerte del insomne venezolano José Antonio Ramos Sucre, que "rindió las armas" en Ginebra, donde hizo que una sobredosis de veronal ahuyentara para siempre sus miedos "a la debilidad, a la tisis, al ruido, al frío de la ciudad y a la descortesía de la gente". Cuatro días se prolongó la agonía, pero "cuando las salvajes mordeduras de la intoxicación le daban alguna tregua, él reconocía con felicidad, en las profundidades de su cuerpo, el mar despejado de la primera infancia, la iglesia blanca de Santa Lucía, la llegada de los lanchones cargados de sal al viejo muelle de Cumaná, el olor de las flores, el color de los muros, las rondas que había ensayado con timidez en la escuela de don Jacinto Alarcón. El sucio cadáver del insomnio se alejaba entre los frascos de alcohol y las jeringas de las transfusiones, mientras él, José Antonio Ramos Sucre, entraba en un cielo olvidado, donde las cosas no tenían nombre y los ríos iban a ninguna parte". Más de treinta años se tardó, luego, "para saber quién era, en verdad, este hombre a quien los críticos de su época habían definido como un poeta cerebral, impermeable a las respiraciones de la vida y, por lo tanto, condenado a la creación de paisajes irreales o abstractos".
Tomás no había querido imitar, tampoco, a Juan Manuel de Rosas, que durante un cuarto de siglo vio pasar, en Inglaterra, "su vida en la soledad más brutal e inesperada"; y que, muerto, permaneció ciento veintidós años más "en una tumba de mármol rosa, en el cementerio de Southampton".
El cuerpo de Tomás, conforme a su decisión, no debía evaporarse en el extranjero. Él vino a que se le degradase en su tierra. Parsimoniosa y naturalmente.
Apuesto a que, aun en los momentos de mayor penuria, no se le cruzó la idea del suicidio. Habría sido una muerte inoportuna e incompleta.
Quiso, en cambio, provocar reencuentros, acomodar afectos, organizar el entorno y crear un suspenso. Su muerte debía tener un tempo , y lo tuvo.
Ramos Sucre y Rosas son "personajes" del que, a mi juicio, es el libro cardinal de Tomás: Lugar común la muerte .
Quienes tienen más autoridad que yo, aseguran que su obra cumbre fue Santa Evita .
A mí, nada me ha conmovido más que aquel compendio de expiraciones célebres.
"Los azares del periodismo" lo habían acercado "con persistencia" al tema de la agonía. Eso le había creado una obsesión, no tan malsana como la de Josefina Vicens, la escritora mexicana que durante años transitó los jardines del "panteón francés de La Piedad", en el D.F., procurando que los epitafios excitaran su imaginación.
A mediados de 1965, cuando Tomás viajó a Hiroshima y Nagasaki, comprendió que "se puede morir indefinidamente"; y advirtió con dolor que "la muerte numerosa", al principio intolerable, a veces se transforma en "indiferencia y hasta olvido".
Sin reparar en escalas, más tarde comparó el horror atómico con la matanza de ochocientos indios cuibas. El crimen ocurrió hacia 1967, en un pueblo de la frontera colombiano-venezolana cuyo nombre, El Manguito, no figura en el mapa; se lo rebautizó San Esteban, "para aventar de la memoria comunitaria el recuerdo de la hecatombe".
Es que, en definitiva, toda muerte -numerosa o singular, trágica o sosegada, heroica o prosaica- es un supremo lugar común.
Es ese segundo postrero que iguala a todos los humanos.
Tomás pudo haber concluido, con Turguenev: "Lo terrible es que nada es terrible".
Prefirió valerse del mismo lugar común para aludir a algunas figuras, memorables por sus vidas, y narrar, sin espíritu lóbrego, cada una de sus muertes.
Armó así historias que comienzan por el final. Biografías que, a la manera de ciertos códices mayas, están escritas de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda.
Reconstruyó, también, delirios históricos. Como los del pasmoso José López Rega, que creía leer los sueños de Perón y pretendió dirigir su muerte. O sueños premonitorios como el del propio General: "Miré hacia arriba y vi que un hombre muy triste flotaba en el aire. ¿Quién es?, pregunté asustado. ¿Nadie puede ayudarlo a bajar? Alguien respondió: Es el pobre Perón y no vale la pena bajarlo porque está muerto".
El libro se demora en los adioses de seres exquisitos como el cubano José Lezama Lima, a quien Tomás -en un reportaje publicado por Primera Plana en 1968- había bautizado "el peregrino inmóvil". Aquel hombre -que memorizaba a Platón, se internaba en la cosmogonía orfeica y se deleitaba con Góngora- fue demolido por un pedestre ataque de asma.
Hay dolor en el recuerdo del uruguayo Felisberto Hernández, "el padre del realismo mágico", a quien Tomás "llegó tarde". Pudo imaginar su muerte: "A las seis de la mañana, los secretos ciclones que tanto había temido soplaron sobre su corazón y lo detuvieron"; pero a él le habría gustado que Felisberto resistiera a tales vientos hasta que ambos se conocieran. "A menudo", confesó una vez, "lo resucito mentalmente".
Conservo un ejemplar de la tirada original de Lugar común... : un delgado volumen que Monteávila editó en 1979: el mismo año en el que juntos emprendimos aquella jubilosa aventura periodística (o literaria) que se llamó El Diario de Caracas.
A mediados de 2008, se alegró de saber que yo lo atesoraba y, más aún, de oír que solía releerlo con emoción.
Esa vez hablamos mucho de Venezuela.
Allá, Tomás había penetrado en un mundo en el cual -como en sus obras- realidad y fantasía solían confundirse.
Fue eso lo que transmitió en otro libro suyo (en verdad, una antología de escritos ajenos, hecha por él) en cuyo prólogo, histórico y premonitorio, Tomás afirma que "pocas tierras han sido tan pródigas en desencuentros como Venezuela".
Los testigos de afuera es un libro difícil de hallar. Diseñado por el sagaz y sorprendente Juan Fresán, fue editado treinta años atrás, en Caracas, por un amante del arte y las letras: Miguel Neumann.
Algunos de los textos son estremecedores.
Colón, habiendo vislumbrado Venezuela "durante meses en el cuadrante y en la brújula" no pudo verla, al llegar, porque tenía "los ojos dañados y la sangre rota".
Carlos de Habsburgo la imaginó "condenada a un destino de pobreza" y la cedió a la banca Welter, "cuyos emisarios la declararon feudo de pillaje" e introdujeron la "costumbre" de destruir, "para atender a los intereses presentes", antes que construir, para atender "las conveniencias futuras".
Lope de Aguirre se insubordinó contra la Corona y, autoproclamado Príncipe de la Libertad, "no supo establecerla sino mediante vesanias". Perpetró crímenes que le ganaron odios infinitos. Su cuerpo fue descuartizado, su cabeza enjaulada y las otras partes distribuidas entre varias ciudades de Venezuela.
Sir Walter Raleigh, "que se internó en el Orinoco a la caza de láminas de oro", vio "casas en los árboles, semejantes a nidos de pájaros; admiró a rinocerontes enanos que portaban armaduras de hierro; y a indios sin cabeza, con el rostro en el pecho". Como Colón, Sir Walter "presintió que Venezuela era una orilla del paraíso terrestre a la que jamás llegaba la enfermedad ni la tristeza. Ambos, sin embargo, estaban tristes y apestados cuando lo escribieron".
Los incesantes "desencuentros entre la realidad y los sueños" están presentes en "la infinita marcha de las tortugas sobre el Orinoco que narró Verne". O en "la lluvia de colibríes que Semple vio en Caracas". O "en el país de monedas sin números y de manantiales sin agua que alarmó a García Márquez".
Tomás decidió creer que -al contemplar, no la Venezuela real sino la que habían construido dentro de sí- "los testigos de afuera" habían resumido en una tierra ilusoria (El Dorado) "la imagen del país futuro", al cual acudiría la especie para "refugiarse al final de sus cataclismos".
Faltaba mucho para eso (si acaso ha de ocurrir alguna vez) cuando, el 31 de enero, Tomás se apartó de la vida.
Había tenido la delicadeza de aguardarme.
Claro que no para desaparecer delante de mis ojos en el crepúsculo del mar, como desapareció ante los suyos el poeta Saint-John Perse.
Ni para hablar conmigo en una casa que al día siguiente sería otra, como ocurrió en su diálogo postrero con el novelista Guillermo Meneses.
Esas son cosas que sólo pueden darse en Lugar común... : esa obra de metafísica simplificada, escrita con el estilo, fácil y cautivante, de un asombroso cuentista que domina el arte poético.
Ese libro es un género en sí mismo.
Un texto admirable que quedará, por siempre, inconcluso.
Le faltará, sin remedio, un capítulo dedicado al trance final de Tomás Eloy Martínez.
Un capítulo que relate el instante en el cual la resonancia develó la existencia de un cangrejo en el cerebro, y luego la baldía operación, los tratamientos dilatorios, la mudanza a Buenos Aires, y esa espera que no paralizó ni su mente ni su teclado.
Un capítulo que, a partir de este "lugar común" en el que Tomás acaba de incurrir, se remonte a su Tucumán.
Un escrito que transite la vida de este gran escritor de la lengua.
Nadie podrá escribirlo como él mismo.
No hay un orfebre igual.
No lo habrá.
© LA NACION
06/02/2010
Fuente:
Diario “La Nación” Suplemento ADN CULTURA.
Una noche de enero, mi Blackberry parpadeó en una jaima berebere, cerca de la frontera con Argelia; allá, en aquel desierto marroquí que Alá fabricó para sepultar a una población sacrílega.
El parpadeo anunciaba la llegada de un mensaje.
Era ceñido y fatídico: "Tomás se muere".
Me propuse, entonces, ganarle de mano y redactar un homenaje antes de que -él también- cayera en el "lugar común" de la muerte.
Inicié un borrador sin la ayuda de sus libros, sin recortes, sin otra cosa que no fueran los recuerdos.
Lo hice a la mañana siguiente. Se me ocurrió, en aquel momento, que a Tomás le habría solazado la escena: él, agonizando en Buenos Aires; y yo, dedicándole un obituario prematuro entre dromedarios indiferentes y un viento que soliviantaba las dunas.
Para él, la literatura no consistía en imaginar. La invención le parecía ociosa.
Manuel Vicent dice, en León de ojos verdes , que narrar es "transformar hechos reales en imaginarios, conservando su sustancia verídica".
Eso era lo que hacía Tomás.
Todo relato le parecía infiel: "el texto no resucita la realidad; la transfigura".
A su juicio, era imposible "contar" la realidad. Hacía falta "reinventarla".
Me lo dijo una tarde, objetando mi empeño en documentar una biografía. Yo estaba, según él, preso de fuentes que nunca se bastarían a sí mismas. La historiografía requiere que a una fuente la confirme otra, y a ésta una tercera. "Es un trabajo inútil", me dijo, "porque ninguna cadena de fuentes, por extensa que sea, puede fijar la verdad o impedir el engaño".
La reinvención de la realidad, sin embargo, no era suficiente.
Había que rendir culto a los vocablos.
Adverso a la sabiduría convencional, Tomás juzgaba que una palabra valía más que mil imágenes.
No es que se dedicara a jugar con fonemas. No, al menos, después de su primera novela ( Sagrado , 1969) que, creía, fue "un fracaso" porque, en ella "sólo" había trabajado el lenguaje.
El don de la escritura requiere una doble destreza: reinventar la realidad y lograr la simbiosis de "significantes" y "significados".
Horas antes de recibir la alerta roja sobre su salud, yo había pensado en tal simbiosis. Fue cuando descubrí que, en árabe, jamal significa "camello" y, también, "belleza". Como Hermógenes, Tomás suponía que "quien conoce los nombres de las cosas, conoce las cosas mismas": esa idea que recogió Jorge Luis Borges para decir en "El Golem": "En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo".
Si esto es así, para los nómades del Sahara (hay que atravesar ese mar de arena para comprenderlo) dromedario es sinónimo de belleza.
Con arbitrariedad temporal, Michel Foucault sostuvo que, "a partir del Renacimiento", las palabras "dejaron de tener la misma realidad que aquello que significaban".
Umberto Eco sigue creyendo que "el nombre de la rosa" es la rosa misma.
Pensé que, si Tomás me esperaba, a mi regreso le pediría la confirmación: el doble significado de jamal no era una coincidencia etimológica o fonética sino una expresión de identidad.
Lo hice fingiendo optimismo: sabía que no volvería a encontrarme con él.
Hacía tiempo, Tomás había abandonado Nueva Jersey, y su puesto en la Rutgers University, para morir en Buenos Aires. Al concluir 2009, estaba a punto de cumplir su objetivo.
No había querido seguir la suerte del insomne venezolano José Antonio Ramos Sucre, que "rindió las armas" en Ginebra, donde hizo que una sobredosis de veronal ahuyentara para siempre sus miedos "a la debilidad, a la tisis, al ruido, al frío de la ciudad y a la descortesía de la gente". Cuatro días se prolongó la agonía, pero "cuando las salvajes mordeduras de la intoxicación le daban alguna tregua, él reconocía con felicidad, en las profundidades de su cuerpo, el mar despejado de la primera infancia, la iglesia blanca de Santa Lucía, la llegada de los lanchones cargados de sal al viejo muelle de Cumaná, el olor de las flores, el color de los muros, las rondas que había ensayado con timidez en la escuela de don Jacinto Alarcón. El sucio cadáver del insomnio se alejaba entre los frascos de alcohol y las jeringas de las transfusiones, mientras él, José Antonio Ramos Sucre, entraba en un cielo olvidado, donde las cosas no tenían nombre y los ríos iban a ninguna parte". Más de treinta años se tardó, luego, "para saber quién era, en verdad, este hombre a quien los críticos de su época habían definido como un poeta cerebral, impermeable a las respiraciones de la vida y, por lo tanto, condenado a la creación de paisajes irreales o abstractos".
Tomás no había querido imitar, tampoco, a Juan Manuel de Rosas, que durante un cuarto de siglo vio pasar, en Inglaterra, "su vida en la soledad más brutal e inesperada"; y que, muerto, permaneció ciento veintidós años más "en una tumba de mármol rosa, en el cementerio de Southampton".
El cuerpo de Tomás, conforme a su decisión, no debía evaporarse en el extranjero. Él vino a que se le degradase en su tierra. Parsimoniosa y naturalmente.
Apuesto a que, aun en los momentos de mayor penuria, no se le cruzó la idea del suicidio. Habría sido una muerte inoportuna e incompleta.
Quiso, en cambio, provocar reencuentros, acomodar afectos, organizar el entorno y crear un suspenso. Su muerte debía tener un tempo , y lo tuvo.
Ramos Sucre y Rosas son "personajes" del que, a mi juicio, es el libro cardinal de Tomás: Lugar común la muerte .
Quienes tienen más autoridad que yo, aseguran que su obra cumbre fue Santa Evita .
A mí, nada me ha conmovido más que aquel compendio de expiraciones célebres.
"Los azares del periodismo" lo habían acercado "con persistencia" al tema de la agonía. Eso le había creado una obsesión, no tan malsana como la de Josefina Vicens, la escritora mexicana que durante años transitó los jardines del "panteón francés de La Piedad", en el D.F., procurando que los epitafios excitaran su imaginación.
A mediados de 1965, cuando Tomás viajó a Hiroshima y Nagasaki, comprendió que "se puede morir indefinidamente"; y advirtió con dolor que "la muerte numerosa", al principio intolerable, a veces se transforma en "indiferencia y hasta olvido".
Sin reparar en escalas, más tarde comparó el horror atómico con la matanza de ochocientos indios cuibas. El crimen ocurrió hacia 1967, en un pueblo de la frontera colombiano-venezolana cuyo nombre, El Manguito, no figura en el mapa; se lo rebautizó San Esteban, "para aventar de la memoria comunitaria el recuerdo de la hecatombe".
Es que, en definitiva, toda muerte -numerosa o singular, trágica o sosegada, heroica o prosaica- es un supremo lugar común.
Es ese segundo postrero que iguala a todos los humanos.
Tomás pudo haber concluido, con Turguenev: "Lo terrible es que nada es terrible".
Prefirió valerse del mismo lugar común para aludir a algunas figuras, memorables por sus vidas, y narrar, sin espíritu lóbrego, cada una de sus muertes.
Armó así historias que comienzan por el final. Biografías que, a la manera de ciertos códices mayas, están escritas de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda.
Reconstruyó, también, delirios históricos. Como los del pasmoso José López Rega, que creía leer los sueños de Perón y pretendió dirigir su muerte. O sueños premonitorios como el del propio General: "Miré hacia arriba y vi que un hombre muy triste flotaba en el aire. ¿Quién es?, pregunté asustado. ¿Nadie puede ayudarlo a bajar? Alguien respondió: Es el pobre Perón y no vale la pena bajarlo porque está muerto".
El libro se demora en los adioses de seres exquisitos como el cubano José Lezama Lima, a quien Tomás -en un reportaje publicado por Primera Plana en 1968- había bautizado "el peregrino inmóvil". Aquel hombre -que memorizaba a Platón, se internaba en la cosmogonía orfeica y se deleitaba con Góngora- fue demolido por un pedestre ataque de asma.
Hay dolor en el recuerdo del uruguayo Felisberto Hernández, "el padre del realismo mágico", a quien Tomás "llegó tarde". Pudo imaginar su muerte: "A las seis de la mañana, los secretos ciclones que tanto había temido soplaron sobre su corazón y lo detuvieron"; pero a él le habría gustado que Felisberto resistiera a tales vientos hasta que ambos se conocieran. "A menudo", confesó una vez, "lo resucito mentalmente".
Conservo un ejemplar de la tirada original de Lugar común... : un delgado volumen que Monteávila editó en 1979: el mismo año en el que juntos emprendimos aquella jubilosa aventura periodística (o literaria) que se llamó El Diario de Caracas.
A mediados de 2008, se alegró de saber que yo lo atesoraba y, más aún, de oír que solía releerlo con emoción.
Esa vez hablamos mucho de Venezuela.
Allá, Tomás había penetrado en un mundo en el cual -como en sus obras- realidad y fantasía solían confundirse.
Fue eso lo que transmitió en otro libro suyo (en verdad, una antología de escritos ajenos, hecha por él) en cuyo prólogo, histórico y premonitorio, Tomás afirma que "pocas tierras han sido tan pródigas en desencuentros como Venezuela".
Los testigos de afuera es un libro difícil de hallar. Diseñado por el sagaz y sorprendente Juan Fresán, fue editado treinta años atrás, en Caracas, por un amante del arte y las letras: Miguel Neumann.
Algunos de los textos son estremecedores.
Colón, habiendo vislumbrado Venezuela "durante meses en el cuadrante y en la brújula" no pudo verla, al llegar, porque tenía "los ojos dañados y la sangre rota".
Carlos de Habsburgo la imaginó "condenada a un destino de pobreza" y la cedió a la banca Welter, "cuyos emisarios la declararon feudo de pillaje" e introdujeron la "costumbre" de destruir, "para atender a los intereses presentes", antes que construir, para atender "las conveniencias futuras".
Lope de Aguirre se insubordinó contra la Corona y, autoproclamado Príncipe de la Libertad, "no supo establecerla sino mediante vesanias". Perpetró crímenes que le ganaron odios infinitos. Su cuerpo fue descuartizado, su cabeza enjaulada y las otras partes distribuidas entre varias ciudades de Venezuela.
Sir Walter Raleigh, "que se internó en el Orinoco a la caza de láminas de oro", vio "casas en los árboles, semejantes a nidos de pájaros; admiró a rinocerontes enanos que portaban armaduras de hierro; y a indios sin cabeza, con el rostro en el pecho". Como Colón, Sir Walter "presintió que Venezuela era una orilla del paraíso terrestre a la que jamás llegaba la enfermedad ni la tristeza. Ambos, sin embargo, estaban tristes y apestados cuando lo escribieron".
Los incesantes "desencuentros entre la realidad y los sueños" están presentes en "la infinita marcha de las tortugas sobre el Orinoco que narró Verne". O en "la lluvia de colibríes que Semple vio en Caracas". O "en el país de monedas sin números y de manantiales sin agua que alarmó a García Márquez".
Tomás decidió creer que -al contemplar, no la Venezuela real sino la que habían construido dentro de sí- "los testigos de afuera" habían resumido en una tierra ilusoria (El Dorado) "la imagen del país futuro", al cual acudiría la especie para "refugiarse al final de sus cataclismos".
Faltaba mucho para eso (si acaso ha de ocurrir alguna vez) cuando, el 31 de enero, Tomás se apartó de la vida.
Había tenido la delicadeza de aguardarme.
Claro que no para desaparecer delante de mis ojos en el crepúsculo del mar, como desapareció ante los suyos el poeta Saint-John Perse.
Ni para hablar conmigo en una casa que al día siguiente sería otra, como ocurrió en su diálogo postrero con el novelista Guillermo Meneses.
Esas son cosas que sólo pueden darse en Lugar común... : esa obra de metafísica simplificada, escrita con el estilo, fácil y cautivante, de un asombroso cuentista que domina el arte poético.
Ese libro es un género en sí mismo.
Un texto admirable que quedará, por siempre, inconcluso.
Le faltará, sin remedio, un capítulo dedicado al trance final de Tomás Eloy Martínez.
Un capítulo que relate el instante en el cual la resonancia develó la existencia de un cangrejo en el cerebro, y luego la baldía operación, los tratamientos dilatorios, la mudanza a Buenos Aires, y esa espera que no paralizó ni su mente ni su teclado.
Un capítulo que, a partir de este "lugar común" en el que Tomás acaba de incurrir, se remonte a su Tucumán.
Un escrito que transite la vida de este gran escritor de la lengua.
Nadie podrá escribirlo como él mismo.
No hay un orfebre igual.
No lo habrá.
© LA NACION
06/02/2010
Fuente:
Diario “La Nación” Suplemento ADN CULTURA.









.jpg)


























































.jpg)


























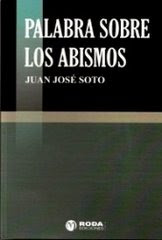


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario