
“IMAGEN DE JOHN DOS PASSOS”
Por: Julio Nelson
Colaborador
Este mes se cumple cuarenta años del deceso del gran escritor John Dos Passos (Chicago, setiembre de 1896 - Maryland, febrero de 1970), quien, con otros eximios novelistas norteamericanos de su generación, Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Faulkner, modificaron para siempre la narrativa mundial. El siguiente texto es el recuerdo de una estancia de Dos Passos en Iquitos, en el verano de 1952, y una aproximación a su obra maestra, Manhattan Transfer.
Era el mes de agosto. El Amazonas bajaba mermado y en sus orillas las playas resplandecían. Y era un día sábado. El avión de Panair do Brasil llegaba de Manaos con pasajeros y carga los viernes, y al día siguiente en la librería Mosquera estaba la edición en español de la revista brasileña “O Cruzeiro”. Como todos los sábados, fui a la librería a recoger la revista, a la que estaba suscrito mi padre. La librería era propiedad del señor Mosquera, un español achaparrado que había llegado a Iquitos por causa de la Guerra Civil de su país. Decía que había elegido Iquitos, porque adoraba el trópico; la estación del año que más le gustaba en Barcelona, decía, era el verano, y cuanto más tórrido mejor; el invierno le resultaba intolerable y la tristeza del otoño le hacía sufrir. La librería era enorme, desmesurada para el Iquitos de aquel tiempo, pero el señor Mosquera era feliz en aquel vasto recinto cargado de libros. Mi padre, militar que amaba las letras, era habitué de la librería, y yo conservo libros suyos con el sello de esa casa. Atendía con el señor Mosquera su hija Cosette, que distinta de su padre era alta y recia, y, como él, buena conversadora. Se ponía a charlar conmigo siempre que iba por allí.
Aquella tarde Cosette estaba radiante. Al tiempo que me entregaba “O Cruzeiro” me dijo, entusiasmada: “Dile a tu papá que ha llegado de Manaos el escritor John Dos Passos. Por feliz coincidencia tenemos desde hace unos días una edición de su novela Manhattan Transfer. A partir de las 5 estará aquí para firmar ejemplares; estamos propalándolo por la radio. Dile a tu padre que venga”. E inclinándose me dio un beso en la frente. Por entonces yo era lector de Julio Verne y Emilio Salgari, y caminé a casa pensando en cómo sería un escritor grande en carne y hueso.
Cuando volví a la librería con mi padre, el hombre estaba allí, sentado en un sillón de mimbre. Vestía un terno de drill blanco y camisa celeste sin corbata. Se notaba que era muy alto. Y era calvo como un melón, con unos gruesos lentes de montura de carey. Y tenía un aire ausente, silencioso. Había gente y cuando le tocó el turno a mi padre, Dos Passos le preguntó su nombre y sin abandonar su aire distraído estampó, en buen español, la dedicatoria. Era, en efecto, políglota, y conocía bien nuestra lengua, como que en 1940 había presidido el jurado del Concurso de Novela Hispanoamericana convocada por la editorial neoyorkina Farrar and Rinechart, que consagró a El mundo es ancho y ajeno, de nuestro compatriota Ciro Alegría. Salí con mi padre, que estaba feliz. Él se fue a un compromiso y yo me quedé en la plaza de armas, intranquilo. Luego de un largo rato decidí volver a la librería. Ya no estaba Dos Passos. Una de las puertas daba al malecón, y ahí se encontraba el escritor, apoyado en la balaustrada, contemplando solitario el Amazonas y la vegetación exuberante. El viento de la tarde le agitaba el ligero saco de drill.
Mi padre leía Manhattan Transfer por las noches en una poltrona. Cuando hubo avanzado un trecho de la novela, le pregunté su opinión. “Notable; carece de argumento, pero es notable”, contestó. Le dije que me gustaría leerla. “Después, cuando seas mayor”, replicó. No obstante, yo traté de hacerlo, pero al cabo de unas páginas fracasé. Volví a tomarla en la adolescencia.
Una obra de arte
Antes de Manhattan, Dos Passos había publicado dos hermosas novelas, La iniciación de un hombre y Tres soldados, escritas en las formas tradicionales. Pero no estaba satisfecho. Sabía que París era un volcán en ebullición en cuanto a recursos artísticos nuevos. Y allá se fue en los años 20, como todos los escritores conspicuos de su generación, llamada la generación perdida por haber asumido el desarraigo como condición para crear. En París florecían las escuelas de vanguardia. La raíz de varias de ellas era común: la revolucionaria obra pictórica de Paul Cézanne, cuyas figuras se construyen con colores y planos superpuestos, pero tan bien ensamblados que dan lugar a una imagen espléndida. La técnica era inspiradora. Quien mejor la llevó a la narrativa fue John Dos Passos en su Manhattan Transfer, publicada en 1925.
Con este arte de pinceladas e imágenes en apariencia fortuitas Dos Passos traza un gran fresco de Nueva York. Otro destacado integrante de la generación perdida, Scott Fitzgerald, en su novela El gran Gatsby presenta el ascenso y éxito de un hombre, Jay Gatsby, en la enmarañada sociedad norteamericana; Manhattan nos entrega un cuadro distinto, desencantado de la ciudad gigante, cosmopolita, símbolo monumental de Estados Unidos. La mayoría, casi todos sus personajes, terminan fracasados o muertos, demolidos por la gran urbe.
El lector percibe, recorridas unas decenas de páginas, que Manhattan carece de argumento, lo que puede generar la impresión de ser un relato caótico, incongruente. No hay una vida morosamente analizada, sino una muchedumbre de vidas que se mezclan, se rozan, se ignoran, se agolpan. Pero la arquitectura de la novela es soberbia, como la de un rascacielos. Todo está sabiamente dispuesto y articulado, dándonos imágenes parciales y, al final, una gran imagen global. Pero su técnica está inspirada no sólo en aquella de Paul Cézanne, sino también en el ritmo ágil y dinámico de la cinematografía, que empezaba a descollar en aquel tiempo.
Como en la pantalla del cine la acción, que abarca veintitantos años, cambia bruscamente de lugar. Los personajes, más de cien, andan de acá para allá, subiendo y bajando en los ascensores, yendo y viniendo en el metro, entrando y saliendo de los hoteles, en las lanchas, en las tiendas, en los music-halls, en las peluquerías, en los teatros, en los rascacielos, en los teléfonos, en los bancos. Y todas estas gentes que bullen por las páginas de la novela, como por las aceras de la gran metrópoli, aparecen sin presentación alguna, y se despiden del lector sin ningún gesto convencional. Cada cual tiene su personalidad bien marcada, pero todos se asemejan en la falta de escrúpulos. Son gente materialista, dominada por el sexo y por el estómago, cuyo fin único parece ser la prosperidad económica. A unos los sorprendemos emborrachándose discretamente; a otros cohabitando detrás de las cortinas; a otros estafando al prójimo sin salir de la ley. Los abogados viven de chanchullos, los banqueros seducen a sus secretarias, los policías se dejan sobornar, los médicos medran de sus pacientes. Los más decentes son los que atracan las tiendas con la cara descubierta. Todos tienen ambiciones y sueños, pero muy pocos los realizan. ¡Y de qué modo! Uno de ellos es Augustus Mc Neil, repartidor de una lechería, arrollado y malherido por un tren de mercancías, que le ofrece la oportunidad buscada: gana con este accidente una indemnización y una cojera que lo jubilan en tan pobre oficio, para hacer más tarde de él un equívoco capataz de uniones obreras, capaces de jugar un rol en la bolsa de valores (mismo dirigente de la CTP limeña). Otro es el talentoso y bien plantado abogado James Baldwin quien, nacido en la pobreza, se abre camino tomando casos turbios y bien pagados, y conquistando mujeres ricas casadas. Pero en su madurez, le confiesa, fatigado, a una de ellas: “Si supieras cuán vacía ha sido mi vida en años y años. He sido una especie de juguete mecánico, todo hueco por dentro”. Los pocos personajes idealistas de la novela, sucumben arrollados implacablemente por los patrones de vida de la gran ciudad. Manhattan Transfer concluye con la descripción de un crepúsculo en Nueva York. El notable crítico Edmond Wilson, analista y apólogo de la generación perdida, dijo de la novela de John Dos Passos que era: “Una soberbia rapsodia en gris de la sociedad norteamericana”.
Dos Passos era ostensiblemente un pesimista; no obstante, en su libro de memorias, Años inolvidables, relata momentos felices de su vida, como los que vivió en los años de su exilio voluntario en Francia, recorriéndola, visitando una y otra vez los lugares donde vivieron Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Baudelaire, Rimbaud, grandes escépticos como él y que como él dejaron huellas profundas en las letras y el arte.
En el curso de los años viajé yo de cuando en vez a Iquitos, y me acercaba a la librería Mosquera a charlar con Cosette y saludar a su venerable padre. Cosette hablaba de las novedades que llegaban a la librería, tan actualizada como las importantes de Lima. La última vez que la vi fue en agosto de 1980. Ya era madura, aunque sin hebras blancas en la cabellera. Me dijo que su papá quería ir a morir a Barcelona. Viajarían el mes próximo en barco, por el Amazonas, hasta Belem do Pará, donde tomarían el avión. Yo suspiré. Ella me pidió permiso y al rato volvió con un libro que acababa de remitir una editorial: Años inolvidables.
14/02/2010
Fuente:
Colaborador
Este mes se cumple cuarenta años del deceso del gran escritor John Dos Passos (Chicago, setiembre de 1896 - Maryland, febrero de 1970), quien, con otros eximios novelistas norteamericanos de su generación, Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Faulkner, modificaron para siempre la narrativa mundial. El siguiente texto es el recuerdo de una estancia de Dos Passos en Iquitos, en el verano de 1952, y una aproximación a su obra maestra, Manhattan Transfer.
Era el mes de agosto. El Amazonas bajaba mermado y en sus orillas las playas resplandecían. Y era un día sábado. El avión de Panair do Brasil llegaba de Manaos con pasajeros y carga los viernes, y al día siguiente en la librería Mosquera estaba la edición en español de la revista brasileña “O Cruzeiro”. Como todos los sábados, fui a la librería a recoger la revista, a la que estaba suscrito mi padre. La librería era propiedad del señor Mosquera, un español achaparrado que había llegado a Iquitos por causa de la Guerra Civil de su país. Decía que había elegido Iquitos, porque adoraba el trópico; la estación del año que más le gustaba en Barcelona, decía, era el verano, y cuanto más tórrido mejor; el invierno le resultaba intolerable y la tristeza del otoño le hacía sufrir. La librería era enorme, desmesurada para el Iquitos de aquel tiempo, pero el señor Mosquera era feliz en aquel vasto recinto cargado de libros. Mi padre, militar que amaba las letras, era habitué de la librería, y yo conservo libros suyos con el sello de esa casa. Atendía con el señor Mosquera su hija Cosette, que distinta de su padre era alta y recia, y, como él, buena conversadora. Se ponía a charlar conmigo siempre que iba por allí.
Aquella tarde Cosette estaba radiante. Al tiempo que me entregaba “O Cruzeiro” me dijo, entusiasmada: “Dile a tu papá que ha llegado de Manaos el escritor John Dos Passos. Por feliz coincidencia tenemos desde hace unos días una edición de su novela Manhattan Transfer. A partir de las 5 estará aquí para firmar ejemplares; estamos propalándolo por la radio. Dile a tu padre que venga”. E inclinándose me dio un beso en la frente. Por entonces yo era lector de Julio Verne y Emilio Salgari, y caminé a casa pensando en cómo sería un escritor grande en carne y hueso.
Cuando volví a la librería con mi padre, el hombre estaba allí, sentado en un sillón de mimbre. Vestía un terno de drill blanco y camisa celeste sin corbata. Se notaba que era muy alto. Y era calvo como un melón, con unos gruesos lentes de montura de carey. Y tenía un aire ausente, silencioso. Había gente y cuando le tocó el turno a mi padre, Dos Passos le preguntó su nombre y sin abandonar su aire distraído estampó, en buen español, la dedicatoria. Era, en efecto, políglota, y conocía bien nuestra lengua, como que en 1940 había presidido el jurado del Concurso de Novela Hispanoamericana convocada por la editorial neoyorkina Farrar and Rinechart, que consagró a El mundo es ancho y ajeno, de nuestro compatriota Ciro Alegría. Salí con mi padre, que estaba feliz. Él se fue a un compromiso y yo me quedé en la plaza de armas, intranquilo. Luego de un largo rato decidí volver a la librería. Ya no estaba Dos Passos. Una de las puertas daba al malecón, y ahí se encontraba el escritor, apoyado en la balaustrada, contemplando solitario el Amazonas y la vegetación exuberante. El viento de la tarde le agitaba el ligero saco de drill.
Mi padre leía Manhattan Transfer por las noches en una poltrona. Cuando hubo avanzado un trecho de la novela, le pregunté su opinión. “Notable; carece de argumento, pero es notable”, contestó. Le dije que me gustaría leerla. “Después, cuando seas mayor”, replicó. No obstante, yo traté de hacerlo, pero al cabo de unas páginas fracasé. Volví a tomarla en la adolescencia.
Una obra de arte
Antes de Manhattan, Dos Passos había publicado dos hermosas novelas, La iniciación de un hombre y Tres soldados, escritas en las formas tradicionales. Pero no estaba satisfecho. Sabía que París era un volcán en ebullición en cuanto a recursos artísticos nuevos. Y allá se fue en los años 20, como todos los escritores conspicuos de su generación, llamada la generación perdida por haber asumido el desarraigo como condición para crear. En París florecían las escuelas de vanguardia. La raíz de varias de ellas era común: la revolucionaria obra pictórica de Paul Cézanne, cuyas figuras se construyen con colores y planos superpuestos, pero tan bien ensamblados que dan lugar a una imagen espléndida. La técnica era inspiradora. Quien mejor la llevó a la narrativa fue John Dos Passos en su Manhattan Transfer, publicada en 1925.
Con este arte de pinceladas e imágenes en apariencia fortuitas Dos Passos traza un gran fresco de Nueva York. Otro destacado integrante de la generación perdida, Scott Fitzgerald, en su novela El gran Gatsby presenta el ascenso y éxito de un hombre, Jay Gatsby, en la enmarañada sociedad norteamericana; Manhattan nos entrega un cuadro distinto, desencantado de la ciudad gigante, cosmopolita, símbolo monumental de Estados Unidos. La mayoría, casi todos sus personajes, terminan fracasados o muertos, demolidos por la gran urbe.
El lector percibe, recorridas unas decenas de páginas, que Manhattan carece de argumento, lo que puede generar la impresión de ser un relato caótico, incongruente. No hay una vida morosamente analizada, sino una muchedumbre de vidas que se mezclan, se rozan, se ignoran, se agolpan. Pero la arquitectura de la novela es soberbia, como la de un rascacielos. Todo está sabiamente dispuesto y articulado, dándonos imágenes parciales y, al final, una gran imagen global. Pero su técnica está inspirada no sólo en aquella de Paul Cézanne, sino también en el ritmo ágil y dinámico de la cinematografía, que empezaba a descollar en aquel tiempo.
Como en la pantalla del cine la acción, que abarca veintitantos años, cambia bruscamente de lugar. Los personajes, más de cien, andan de acá para allá, subiendo y bajando en los ascensores, yendo y viniendo en el metro, entrando y saliendo de los hoteles, en las lanchas, en las tiendas, en los music-halls, en las peluquerías, en los teatros, en los rascacielos, en los teléfonos, en los bancos. Y todas estas gentes que bullen por las páginas de la novela, como por las aceras de la gran metrópoli, aparecen sin presentación alguna, y se despiden del lector sin ningún gesto convencional. Cada cual tiene su personalidad bien marcada, pero todos se asemejan en la falta de escrúpulos. Son gente materialista, dominada por el sexo y por el estómago, cuyo fin único parece ser la prosperidad económica. A unos los sorprendemos emborrachándose discretamente; a otros cohabitando detrás de las cortinas; a otros estafando al prójimo sin salir de la ley. Los abogados viven de chanchullos, los banqueros seducen a sus secretarias, los policías se dejan sobornar, los médicos medran de sus pacientes. Los más decentes son los que atracan las tiendas con la cara descubierta. Todos tienen ambiciones y sueños, pero muy pocos los realizan. ¡Y de qué modo! Uno de ellos es Augustus Mc Neil, repartidor de una lechería, arrollado y malherido por un tren de mercancías, que le ofrece la oportunidad buscada: gana con este accidente una indemnización y una cojera que lo jubilan en tan pobre oficio, para hacer más tarde de él un equívoco capataz de uniones obreras, capaces de jugar un rol en la bolsa de valores (mismo dirigente de la CTP limeña). Otro es el talentoso y bien plantado abogado James Baldwin quien, nacido en la pobreza, se abre camino tomando casos turbios y bien pagados, y conquistando mujeres ricas casadas. Pero en su madurez, le confiesa, fatigado, a una de ellas: “Si supieras cuán vacía ha sido mi vida en años y años. He sido una especie de juguete mecánico, todo hueco por dentro”. Los pocos personajes idealistas de la novela, sucumben arrollados implacablemente por los patrones de vida de la gran ciudad. Manhattan Transfer concluye con la descripción de un crepúsculo en Nueva York. El notable crítico Edmond Wilson, analista y apólogo de la generación perdida, dijo de la novela de John Dos Passos que era: “Una soberbia rapsodia en gris de la sociedad norteamericana”.
Dos Passos era ostensiblemente un pesimista; no obstante, en su libro de memorias, Años inolvidables, relata momentos felices de su vida, como los que vivió en los años de su exilio voluntario en Francia, recorriéndola, visitando una y otra vez los lugares donde vivieron Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Baudelaire, Rimbaud, grandes escépticos como él y que como él dejaron huellas profundas en las letras y el arte.
En el curso de los años viajé yo de cuando en vez a Iquitos, y me acercaba a la librería Mosquera a charlar con Cosette y saludar a su venerable padre. Cosette hablaba de las novedades que llegaban a la librería, tan actualizada como las importantes de Lima. La última vez que la vi fue en agosto de 1980. Ya era madura, aunque sin hebras blancas en la cabellera. Me dijo que su papá quería ir a morir a Barcelona. Viajarían el mes próximo en barco, por el Amazonas, hasta Belem do Pará, donde tomarían el avión. Yo suspiré. Ella me pidió permiso y al rato volvió con un libro que acababa de remitir una editorial: Años inolvidables.
14/02/2010
Fuente:
Diario “La Primera”








.jpg)


























































.jpg)


























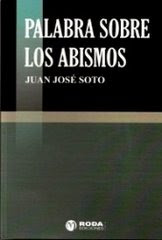


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario