 David Grossman
David GrossmanFoto: EFE.
Crítica de libros / Narrativa extranjera
“LA INTIMIDAD DEL DOLOR”
Por: José María Brindisi
Para LA NACION
¿Cómo se cuenta el horror? Y más allá: ¿cómo se cuenta el miedo? Es decir: ¿de qué modo se puede transmitir a otro una experiencia intransmisible, en el primer caso, y un sentimiento que es pura incertidumbre?
En La vida entera , el escritor israelí David Grossman elige, con irreprochable lógica e indudable maestría, hacer pie no tanto en los hechos sino en su contrapeso; una madre huye de su casa para alejar los fantasmas de la fatalidad: de esa manera, se dice a sí misma ciegamente, impedirá la posibilidad de que lleguen a darle la noticia de que su hijo Ofer, que ha ido como voluntario a la guerra luego de los tres años de servicio obligatorio -es decir, cuando parecía que la pesadilla había terminado-, haya caído en combate. Huir es entonces su forma de protegerlo, de arrancárselo a la muerte.
Tal como ha demostrado la literatura argentina respecto de la última dictadura, Grossman entiende que el mejor o tal vez el único modo de narrar una tragedia de la magnitud del conflicto árabe-israelí es situarse en la intimidad, elegir el núcleo más pequeño: una familia, por supuesto, pero que aquí es una familia muy particular. Conviene evitar revelar ciertos aspectos de la trama, aunque como mínimo hay que decir configura una suerte de triángulo entre Ora, su esposo Ilan y Abram, el amigo de ambos que décadas atrás fue apresado y torturado por el ejército egipcio y que jamás ha regresado del todo de ese infierno. Abram es quien acompaña a Ora -recién separada de Ilan- en su fuga a pie, alejándose cada vez más de Jerusalén pero, de manera inversa, reencontrándose con su propia historia, la de la relación compleja y fraternal que ha unido a los tres amigos desde la adolescencia, cuando se conocieron en un hospital en el que prácticamente estaban solos, en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. En el camino, Abram se amigará con las palabras, recuperará su sentido, mientras escucha cómo Ora le relata la vida entera de su hijo Ofer, el hijo de ambos a quién él ha decidido no conocer y, sin embargo, por el que siempre ha velado.
Israel es, se sabe, un experimento singular: un pueblo rodeado de otros pueblos que le son ajenos, y entre los que se impone la mutua desconfianza. Un lugar en el que escasean las certezas, a partir de un enfrentamiento cuyo origen es milenario y que parece, a la vez que la necesita con urgencia, no vislumbrar una solución estable. En medio de ese paisaje, Ora y Abram tratan de asirse a toda experiencia o recuerdo que les permita sentirse seguros, rescatar un rasgo de humanidad. "Estaba convencido -le cuenta Ora refiriéndose a ese enigma que para él es Ofer- de que ningún instrumento futuro podría llegar a sustituir al ser humano en la sencillísima operación de atar los cordones de unos zapatos. Sin que importe lo que lleguen a inventar, siempre nos quedará esto y así podremos recordar cada mañana que somos humanos." Y luego, cuando Abram recuerda a otro soldado que sufría por las supuestas infidelidades de su novia: "En aquellos momentos Abram sintió un extraño respeto por aquel muchacho enjuto que, en medio del infierno del cautiverio, era capaz de entregarse de esa manera a su dolor más íntimo, que nada tenía que ver con los egipcios ni con las torturas".
El tema de la novela, junto a la tragedia personal del autor -quien perdió a su hijo en agosto de 2006 en la segunda guerra del Líbano-, ha provocado la paradoja de que por lo general se hablara hasta ahora poco y nada de literatura. Apresurémonos entonces a decir que Grossman es un estilista consumado, algo que indudablemente puede apreciarse aun traducido porque sus logros no son superficiales ni meros ejercicios formales sino de concepto. Por tomar un ejemplo, la ductilidad con que utiliza los diálogos como si fuesen oleadas de sensaciones, regresando todo el tiempo a las profundidades del pasado para contarnos luego más y más. En este sentido, la secuencia que abre el libro, de carácter iniciático -casi una novela breve-, es una pequeña obra maestra que lo expresa en toda su magnitud; pero también es una demostración de la libertad formal del autor, que bebe de los grandes clásicos mientras se anima, entre otros innumerables hallazgos, a tomar prestada una imagen del Drácula de Francis Ford Coppola sin caer en el absurdo.
Pero no se puede hablar de La vida entera y soslayar un aspecto central: su extensión. A no asustarse: el texto posee una intensidad infrecuente e implacable. El autor israelí lleva al extremo aquello de que una cosa es contar y otra narrar, dejando participar al lector de las cavilaciones de esos dos personajes magníficos y complejísimos, pero no como espectador, sino acompañándolos en su sufrimiento, en sus contradicciones, en los frágiles que se tornan a medida que más saben. Leer una historia como ésta es, necesariamente, sumergirse en ella. Y nadie dice que se saldrá ileso.
Arquitecto notable, entre otras cosas por el modo en que oculta y administra sus secretos, Grossman es además un escritor -y un pensador- de una nobleza extrema. Por un lado, su capacidad para ensuciarse en la dialéctica de la guerra sin perder la perspectiva pero, al mismo tiempo, sin esconder la mano. Y más admirable aún, la comprensión profunda de sus protagonistas y de la estrechísima relación que los une, a quienes les hace meter la pata de todas las formas imaginables y, a pesar de ello, jamás les permite traicionarse. No casualmente: ya no se trata de contar el horror, sino de volverlo un poco más soportable.
© LA NACION
19/06/2010
Fuente:
Diario “La Nación” Suplemento ADN Cultura
Link:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1276069
¿Cómo se cuenta el horror? Y más allá: ¿cómo se cuenta el miedo? Es decir: ¿de qué modo se puede transmitir a otro una experiencia intransmisible, en el primer caso, y un sentimiento que es pura incertidumbre?
En La vida entera , el escritor israelí David Grossman elige, con irreprochable lógica e indudable maestría, hacer pie no tanto en los hechos sino en su contrapeso; una madre huye de su casa para alejar los fantasmas de la fatalidad: de esa manera, se dice a sí misma ciegamente, impedirá la posibilidad de que lleguen a darle la noticia de que su hijo Ofer, que ha ido como voluntario a la guerra luego de los tres años de servicio obligatorio -es decir, cuando parecía que la pesadilla había terminado-, haya caído en combate. Huir es entonces su forma de protegerlo, de arrancárselo a la muerte.
Tal como ha demostrado la literatura argentina respecto de la última dictadura, Grossman entiende que el mejor o tal vez el único modo de narrar una tragedia de la magnitud del conflicto árabe-israelí es situarse en la intimidad, elegir el núcleo más pequeño: una familia, por supuesto, pero que aquí es una familia muy particular. Conviene evitar revelar ciertos aspectos de la trama, aunque como mínimo hay que decir configura una suerte de triángulo entre Ora, su esposo Ilan y Abram, el amigo de ambos que décadas atrás fue apresado y torturado por el ejército egipcio y que jamás ha regresado del todo de ese infierno. Abram es quien acompaña a Ora -recién separada de Ilan- en su fuga a pie, alejándose cada vez más de Jerusalén pero, de manera inversa, reencontrándose con su propia historia, la de la relación compleja y fraternal que ha unido a los tres amigos desde la adolescencia, cuando se conocieron en un hospital en el que prácticamente estaban solos, en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. En el camino, Abram se amigará con las palabras, recuperará su sentido, mientras escucha cómo Ora le relata la vida entera de su hijo Ofer, el hijo de ambos a quién él ha decidido no conocer y, sin embargo, por el que siempre ha velado.
Israel es, se sabe, un experimento singular: un pueblo rodeado de otros pueblos que le son ajenos, y entre los que se impone la mutua desconfianza. Un lugar en el que escasean las certezas, a partir de un enfrentamiento cuyo origen es milenario y que parece, a la vez que la necesita con urgencia, no vislumbrar una solución estable. En medio de ese paisaje, Ora y Abram tratan de asirse a toda experiencia o recuerdo que les permita sentirse seguros, rescatar un rasgo de humanidad. "Estaba convencido -le cuenta Ora refiriéndose a ese enigma que para él es Ofer- de que ningún instrumento futuro podría llegar a sustituir al ser humano en la sencillísima operación de atar los cordones de unos zapatos. Sin que importe lo que lleguen a inventar, siempre nos quedará esto y así podremos recordar cada mañana que somos humanos." Y luego, cuando Abram recuerda a otro soldado que sufría por las supuestas infidelidades de su novia: "En aquellos momentos Abram sintió un extraño respeto por aquel muchacho enjuto que, en medio del infierno del cautiverio, era capaz de entregarse de esa manera a su dolor más íntimo, que nada tenía que ver con los egipcios ni con las torturas".
El tema de la novela, junto a la tragedia personal del autor -quien perdió a su hijo en agosto de 2006 en la segunda guerra del Líbano-, ha provocado la paradoja de que por lo general se hablara hasta ahora poco y nada de literatura. Apresurémonos entonces a decir que Grossman es un estilista consumado, algo que indudablemente puede apreciarse aun traducido porque sus logros no son superficiales ni meros ejercicios formales sino de concepto. Por tomar un ejemplo, la ductilidad con que utiliza los diálogos como si fuesen oleadas de sensaciones, regresando todo el tiempo a las profundidades del pasado para contarnos luego más y más. En este sentido, la secuencia que abre el libro, de carácter iniciático -casi una novela breve-, es una pequeña obra maestra que lo expresa en toda su magnitud; pero también es una demostración de la libertad formal del autor, que bebe de los grandes clásicos mientras se anima, entre otros innumerables hallazgos, a tomar prestada una imagen del Drácula de Francis Ford Coppola sin caer en el absurdo.
Pero no se puede hablar de La vida entera y soslayar un aspecto central: su extensión. A no asustarse: el texto posee una intensidad infrecuente e implacable. El autor israelí lleva al extremo aquello de que una cosa es contar y otra narrar, dejando participar al lector de las cavilaciones de esos dos personajes magníficos y complejísimos, pero no como espectador, sino acompañándolos en su sufrimiento, en sus contradicciones, en los frágiles que se tornan a medida que más saben. Leer una historia como ésta es, necesariamente, sumergirse en ella. Y nadie dice que se saldrá ileso.
Arquitecto notable, entre otras cosas por el modo en que oculta y administra sus secretos, Grossman es además un escritor -y un pensador- de una nobleza extrema. Por un lado, su capacidad para ensuciarse en la dialéctica de la guerra sin perder la perspectiva pero, al mismo tiempo, sin esconder la mano. Y más admirable aún, la comprensión profunda de sus protagonistas y de la estrechísima relación que los une, a quienes les hace meter la pata de todas las formas imaginables y, a pesar de ello, jamás les permite traicionarse. No casualmente: ya no se trata de contar el horror, sino de volverlo un poco más soportable.
© LA NACION
19/06/2010
Fuente:
Diario “La Nación” Suplemento ADN Cultura
Link:
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1276069








.jpg)


























































.jpg)


























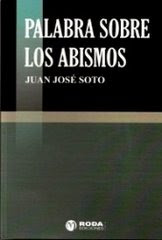


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario