
“EL IRRESISTIBLE EGO DE LOS ESCRITORES”
Anticipo de Egos revueltos, memorias literarias de Juan Cruz Ruiz, un editor y periodista español que trató con las grandes plumas y las retrata en anécdotas, secretos y rabietas.
Por: Héctor M. Guyot
De la Redacción de LA NACION
Conoció a Camilo José Cela en marzo de 1972, cuando él era un periodista de poco más de veinte años y el autor de La familia de Pascual Duarte gravitaba como una figura de peso de la literatura española. El novel cronista acudió al aeropuerto de Tenerife junto con dos intelectuales de la isla a recibir al visitante ilustre, cuya presencia imponía un temor reverencial: "Tenía esa quijada poderosa de caballo manso, y la frente protuberante (como su barriga) avanzaba con la seguridad de un paquidermo que fuera el jefe de los de su especie". Era dueño de una voz bronca y fuerte. Pero de pronto, tras los saludos, se sintió desvalido y pidió un asiento. "Estoy jodido", dijo. Ya en el hotel, el médico diagnosticó fiebre y ordenó guardar cama. Suspendida la cena de bienvenida y amenazada la conferencia del día siguiente, acompañaron a Cela hasta su habitación y allí, como un niño, el escritor confesó que no podía estar solo. Los dos intelectuales miraron al joven periodista y uno de ellos dijo: "Juanito". De modo que Juan Cruz Ruiz cargó con la misión de acunar al novelista, que apenas ganó la posición horizontal ordenó: "Habla, no dejes de hablar, necesito que me hablen para poder dormir".
Después de rescatar su infancia, su juventud y su encuentro con el mundo en libros como Retrato de un hombre desnudo, Ojalá octubre y Muchas veces me pediste que te contara esos años, Juan Cruz propone ahora una memoria personal de la vida literaria en Egos revueltos, volumen que se alzó con el XXII Premio Comillas de la editorial Tusquets y que el mes que viene se distribuye en el país. Allí el escritor canario desanda el camino espiralado de sus recuerdos en una narración que desatiende la cronología para abandonarse a los flujos y reflujos de una memoria prodigiosa. Pero para recordar primero hay que haber vivido, y en su triple condición de periodista, escritor y editor (trabaja en el diario El País de Madrid desde su fundación en 1976 y fue director de la editorial Alfaguara entre 1992 y 1998), Juan Cruz parece el hombre indicado para fraguar este backstage literario que ofrece perfiles íntimos y reveladores de muchos de los grandes autores del último medio siglo. Testigo perfecto, siempre estaba ahí donde debía para contarlo luego. Por eso el libro es también, y sobre todo, el retrato de una devoción: la suya, que lo empujó desde muy joven al mundo de la escritura y los escritores, en el que supo ver, en medio de sus miserias y grandezas, con ojos compasivos pero nunca ingenuos, una danza de egos de todos los tamaños y colores.
Aquel ego en reposo del hombre que el periodista dejó dormido en el hotel Mencey de Tenerife, por ejemplo, iba camino a convertirse, a medida que se acercaba el Premio Nobel y crecía la fama, en el ego más "denso" de los que Juan Cruz habría de conocer jamás. Quince años después se dieron cita en un lujoso restaurante. Vestido con corbata y camisa roja a rayas, con "la altivez de un hombre que se sabe especialmente poderoso", Cela escuchó frente a unos mariscos una proposición del periodista, que entonces ya trabajaba en El País : el diario quería que el narrador viajara por las Cinco Villas de Aragón y lo contara en una serie que iba a ser publicada durante el verano. Algo habitual, invitar a los literatos a escribir en el periódico. Cela, sin embargo, planteó condiciones propias de un divo del canto lírico o de una estrella de rock, que pasó a enumerar sin demora: quería disponer de un auto Testarrosa, y las camas de los hoteles debían tener determinadas dimensiones; exigió, de paso, un trabajo en la Cadena Ser para Marina Castaño, entonces su ayudante y luego su esposa, que a la sazón estaba allí, compartiendo el almuerzo. No hubo crónicas, claro.
En el retrato que hace de Cela, Juan Cruz señala que el escritor podía ser generoso. "Ayudó siempre, hasta el final. Ayudó a Francisco Umbral a ganar el premio Cervantes; ayudó a José García Nieto a ganar el mismo premio; ayudó a gente a entrar en la Academia; y ayudó a que otra gente no entrara. Era, en ese sentido, como un campesino con poder, animado siempre a ofrecer a sus vecinos, y a sus fieles, el apoyo que le permitían sus contactos y sus influencias. Y estaba dispuesto, también, a pedir la destitución de aquellos que no le rindieran la pleitesía a la que su larga historia le hacía acreedor... Don Camilo era como una poderosa industria."
El Nobel que llegó por mar
Hubo otro futuro Nobel que llegó a Tenerife ante la mirada deslumbrada del joven Juan Cruz. Fue en 1970, y éste no vino por aire sino por mar, como corresponde a alguien que, al avistar desde la costa un tablón mecido por el oleaje, quizá resto de un naufragio, le dijo a su mujer: "Matilde, el océano le trae la mesa al poeta. Ve por ella". Era Pablo Neruda, que regresaba de Cannes a Chile para apoyar la campaña que llevaría a Salvador Allende al poder. Cuando un grupo de notables, entre los que estaba el joven periodista del diario local con su anotador en mano, lo invitó a bajar al puerto de la isla, Neruda se negó. ¿Acaso en España no gobernaba aún Franco, un dictador contra el cual él había luchado? Alguien le recordó que había bajado ya en Barcelona, para pasear por la ciudad junto con su amigo Gabriel García Márquez. Hubo un silencio, que otro aprovechó para decirle que abajo lo esperaban artistas republicanos. El poeta lo pensó. De pronto, le preguntó a Matilde Urrutia: "¿Tú crees que acá abajo habrá arepas?". Sólo la irrupción de ese antojo hizo que el vate descendiera por la escalerilla del Cristoforo Colombo del brazo de su mujer. Escoltado por la comitiva, se dirigió con su "sonrisa de perro tranquilo" hacia el bar Atlántico, donde comió sus arepas rodeado de escritores locales que siguieron solícitos el recitado de sus propios poemas, a los que Neruda ("acaso uno de los egos más grandiosos que dio la historia de la literatura que uno ha podido tocar") volvía cada vez que dejaba de ser el centro de atención. El episodio remite a aquella anécdota que tiene como protagonista a un celebrado escritor argentino: una noche en que compartía una cena con otros diez comensales, su esposa pasó bajo la mesa un papelito urgente donde había anotado: "Hace rato que no hablan de él y se está deprimiendo".
Entre los escritores, la comida y la bebida son cosa seria. Cuando Juan Cruz era ya editor, muchos años después, le tocó compartir un almuerzo en Isla Negra con Marcela Serrano, Arturo Pérez-Reverte y Carlos Ossa, un editor chileno. En busca de pescado fresco, habían dado con el único restaurante decente del lugar. Venían de visitar la casa de Neruda, donde habían visto aquel tablón legendario y los mascarones de proa que el mar le regalaba periódicamente al poeta. "¡Carlos, no hay limones!", gritó de pronto la Serrano, indignada y ante el estupor de todos. Y lo gritó dos veces. "Lo que había sucedido -cuenta Juan Cruz- fue que la novelista chilena le había preguntado en voz baja al camarero si había limones; ella no comería pescado sin limones, y en el mecanismo de relación entre su mente y la necesidad frustrada de los cítricos había un culpable claro, allí presente, el editor... Es muy serio contradecir a un escritor, sobre todo si se encuentra en un lugar propio y se siente defraudado."
Decálogos y caprichos
Precisamente en aquella comida, Juan Cruz ensayó un decálogo para regir las relaciones de los editores con los escritores de su editorial, y fue entonces cuando Pérez-Reverte dijo que podría hacerse un libro que tratara de los egos revueltos de los escritores ("y de los editores, y de los periodistas, que todos cultivan su propio ego", agregó el autor). Quince años más tarde, con este libro, llega la respuesta a ese desafío.
Para un editor, dice Juan Cruz, el incumplimiento de un capricho puede traer consecuencias nefastas. Pero el antojo también puede cambiar de signo y jugar a favor. En otro almuerzo, esta vez en Montevideo, habían reunido a Pérez-Reverte con Mario Benedetti en la presunción de que congeniarían. Era juntar al joven autor con el veterano escritor, dos generaciones y dos estilos bien distintos. La idea no contravenía lo que Juan Cruz había aprendido a respetar como un principio elemental de las relaciones públicas en el mundo editorial: a menos que se junten por gusto, los iguales se repelen. Todo iba bien hasta que Pérez-Reverte preguntó al mozo: "¿Tienen ustedes dulce de batata?". Desolado, el mozo admitió que no. Ahí mismo el dulce de batata adquirió la importancia de una carencia, cuenta Juan Cruz: "Arturo miró a Fernando [Esteves], el editor local, con una decepción muda, no hay dulce de batata, ya me parecía a mí que algo iba a faltar en este maldito restaurante tan bueno". El almuerzo siguió su curso y hasta Pérez-Reverte olvidó su antojo. Pero a la hora de los postres, cuando nadie lo esperaba, el mozo depositó en la mesa un plato con dulce de batata. Ante la sorpresa de todos, señaló a Esteves y contó que el editor local había salido a la calle subrepticiamente para volver con aquello que calmaría el paladar consentido del autor de La tabla de Flandes . Esteves tenía 22 años, y dice Juan Cruz que aquel almuerzo cimentó una carrera que lo llevaría a ser director de Alfaguara en la Argentina y a dirigir la división de Ediciones Generales de Santillana en México.
Benedetti también tenía lo suyo en materia de comida. Lo que no sacó a relucir en ese almuerzo de Montevideo aparecía cada vez que la editorial lo llevaba a Madrid para presentar sus libros. "Era muy meticuloso con el pescado: odiaba las espinas. No era una manía circunstancial; Mario lo exigía, y era muy preciso en eso: ´Juan, recuerda que no quiero espinas´. Y no habría espinas. Y si por casualidad aparecía una en el pescado, Mario levantaba la mirada, enfurecido." El autor de La tregua era un ego irritable oculto tras el velo de la humildad.
Por el contrario, el mexicano Octavio Paz, inclinado a creer que había pocos como él en la historia del siglo XX, no era un hombre humilde y no consideraba oportuno ocultar su grandeza con la falsa modestia, observa Juan Cruz. Un día, a principios de los años ochenta, le tocó entrevistar a la mujer de Paz, Mary Jo, pintora, que exponía en Madrid. A pedido de ambos, les alcanzó el texto que había escrito luego de hablar con la artista. Sin decir permiso, concentrado como un relojero, el poeta lo corrigió palabra por palabra, "con la delicadeza de un corrector, la rapidez de un linotipista y la autoridad de un director", hasta darle a aquella entrevista ajena "su propia impronta literaria, periodística o poética". A Paz, sin duda uno de los ensayistas en lengua española más lúcidos de los últimos tiempos, le gustaba ordenar el mundo alrededor suyo y aplicaba esa capacidad de control en todo (en esto se parecía a Cela, también un hombre "capaz de organizar a los otros en torno a su figura"). Años después, Juan Cruz fue a verlo para que colaborara en una serie de suplementos sobre las relaciones entre América y Europa que El País publicaría bajo la dirección del académico inglés John Elliot. El autor de El arco y la lira quiso saber qué otros escritores colaborarían. Juan Cruz sacó una lista y Paz se la quitó de las manos. Con el mismo bolígrafo con que había corregido la entrevista a su mujer, empezó a tachar nombres. "Don Octavio -señaló el periodista-, ésos son nombres decididos por John Elliot." Paz sentía por Elliot una correspondida admiración. Algo notable, ya que su admiración era un tesoro de mucho quilates, escribe Juan Cruz, porque no se prodigaba hacia los lados sino hacia adentro. Finalmente, devolvió el papel. "Si no puedo tachar no colaboro", dijo.
Tras la huella de Cortázar
Cada vez que la memoria de Juan Cruz rescata un nombre, con él viene una historia. En el curso de todos esos años, escribe, fue como un saltimbanqui involuntario buscando miradas con las que completar la suya. Entrevistar a escritores en su condición de periodista, atenderlos en su calidad de editor, era para él una aventura. Y si el trabajo no le ponía escritores en el camino, se los conseguía por su cuenta. Cortázar, por ejemplo. Lo había buscado en su juventud por la calles de París, jugando con la posibilidad de un encuentro fortuito al modo de Oliveira y La Maga, y lo había entrevistado luego. Pero ahora, años después de su muerte, Juan Cruz salía en busca del fantasma del autor de Rayuela . Junto con el escritor Manuel de Lope, peregrinó rumbo a Saignon, donde Cortázar había vivido sus veranos y escrito algunos de sus libros. Sin una dirección que los orientase, consultaron en el municipio los planos catastrales. Tuvieron suerte y al rato estaban tocando el timbre en una casa de la zona. Abrió la puerta una mujer alta, en traje de baño, mojada y con una toalla sobre los hombros. Era Ugné Karvelis, lituana, una editora de Gallimard que había sido pareja de Cortázar. Muchos de los amigos del escritor la tenían por una personalidad difícil y hasta maliciosa, pero los hizo pasar amablemente y los condujo hasta una habitación espartana. "Ahí escribía", dijo, y señaló una mesa desnuda en la que Cortázar se sentaba de cara a la pared y de espaldas al ventanal que daba al jardín. Miraron la mesa vacía, en callado homenaje, y de algún lado llegó un aroma a jazmines.
Después, durante una conversación con Juan Carlos Onetti a la vera de la cama que el autor de La vida breve ya no quiso dejar, éste le dio su opinión respecto del ego de Cortázar, de quien había sido amigo. "Mirá, te voy a decir que él siempre se mostró como un hombre muy humilde, muy desinteresado, y de eso no hubo nada... -dijo el escritor uruguayo-. Era de una vanidad tremenda, y una muestra fue la polémica que tuvo con mi amigo peruano José María Arguedas." La cosa, parece, fue como sigue. En medio de una ardiente discusión acerca del compromiso del intelectual latinoamericano, Cortázar pretendió poner en su sitio al autor de esa novela maravillosa que es Los ríos profundos, tan celebrada por Mario Vargas Llosa: "Usted toca una quena en Perú y yo dirijo una orquesta en París", disparó el argentino. Para Onetti, que también escribía mirando la oquedad de una pared, aquello era imperdonable.
Livianos como el aire
Así como entre los escritores hay egos inflados y poderosos que, según el caso, se exhiben o se esconden, existen otros que de tan livianos parecerían destinados a evaporarse en el aire.
Dice Juan Cruz que Jorge Luis Borges era una de las personas menos pedantes que ha conocido. A principios de los años 80, cuando no sabía aún que los editores eran sobre todo acompañantes, durante dos días le tocó hacer de lazarillo de ese hombre al que leía y admiraba. Era un fin de semana de verano, y junto con su mujer y su hija paseó a Borges por Madrid y lo llevó a bares y restaurantes donde el autor de El libro de arena cantó en islandés algunas endechas que recordaba de memoria. Entonces Juan Cruz sintió la alegría de descubrir que los genios pueden ser gente bastante normal. Siempre con su libreta a mano, el periodista tomó muchas notas durante esos días, frases de Borges que no quería dejar escapar. Entre otras, la que sigue: "Le dije a un visitante mexicano que se quejó de mi casa: ´Usted está en ella cinco minutos, yo vivo en ella desde hace setenta años, no se queje.´ Me dijo: ´Octavio Paz no vive así´. Y yo le repliqué: ´Es que, modestamente, yo soy Borges´".
No hay escritor que carezca de ego, advierte el autor. Sin embargo, entre aquellos que lo llevan ligero incluye a John Berger, a Miguel Delibes (fallecido la semana pasada a los 89 años) y a Leonardo Sciascia ("uno de los tipos más sencillos y desprendidos que he conocido"). Y también a Paul Bowles, a quien, cuando ya era editor, fue a visitar a Tánger para convencerlo de que viajara a España a presentar su nuevo libro. Lo encontró sentado sobre una alfombra, fumando kif en una larga pipa y con temor de que un pájaro que andaba revoloteando fuera se metiera dentro de la casa. Bowles estaba más interesado en su música -era también compositor- que en su literatura, pero a sus 83 años aceptó la invitación. Flaco y debilitado, "con sus ojos azules velados por la tristeza y la perplejidad", viajó a Madrid, donde presentó su libro y se organizó un concierto con su música. El editor también le consiguió un cirujano que lo atendió de un dolor en la rodilla que en Tánger no había podido curar.
Por necesidad, Juan Cruz se volvió un experto en misiones especiales. Lo mismo podía conseguirle un dentista a Berger que un fisioterapeuta a Vargas Llosa. Hecha su fama, una madrugada lo despertó el llamado telefónico de Carmen Balcells. La célebre agente literaria le rogó que consiguiera un helicóptero: la escritora brasileña Nélida Piñón viajaba de Barcelona a Madrid, donde debía tomar un avión para regresar a su tierra sin demora, pero la nieve había dejado varado su taxi en el camino. Desde su casa en Tenerife, Juan Cruz intentó lo imposible y casi lo logra, pero los pilotos no se atrevieron a volar con semejante tormenta. En lugar de un helicóptero, le consiguió a la escritora un hotel en Soria donde pasar la noche. "Por lo que les escuché al posadero y a la propia Nélida, esa noche de tanta nieve la autora de Corazón andariego durmió en un puticlub de carretera", confiesa.
En el sube y baja
Pero sin duda quien sometió al abnegado editor a una actividad extenuante fue Susan Sontag, que viajó a España en 1995 para presentar su novela El amante del volcán . Le había contado a Juan Cruz que tenía dos ídolos europeos, John Berger y José Saramago, y que le gustaría conocer al escritor portugués. Quienes la esperaban en Madrid pensaron que llegaría agotada del viaje, pero le sobró energía para ir al Museo del Prado, comer mariscos y firmar ejemplares en la Feria del Libro, con tanta buena suerte que era la única autora firmando cuando apareció nada menos que la reina Sofía. Hubo entre ellas una charla amable, hubo firma de ejemplar y hubo un fotógrafo de El País que tomó la imagen que, al otro día, vestiría la tapa del diario. El editor Juan Cruz estaba en la gloria pero sin tiempo para festejos, porque enseguida viajaron a Lanzarote, donde Saramago y su mujer, Pilar del Río, recibieron a la Sontag con los brazos abiertos y la pasearon por la isla. "Hubo un solo revuelo en el espacio amplio de su ego, cuando ella entendió que el hotel que le buscamos podría no estar a la altura de sus merecimientos", cuenta el editor. Fue cuando el delegado de Alfaguara en Canarias preguntó, inocentemente: "¿Por qué se han alojado en este hotel?". Sontag detectó la palabra "hotel" y le preguntó a Juan Cruz: "¿Quiere decir que estoy en un hotel que no resulta adecuado para mí?". Regresaron cansados del viaje, pero la escritora quiso ir a cenar con Pedro Almodóvar. Radiante y feliz, esa noche ella le contó a su amigo su paso por Lanzarote, pero el cineasta, que estaba en un día sombrío, le dijo que aquello quizá no había sido una buena idea. La Sontag buscó a Juan Cruz con los ojos: "¿Y por qué me has llevado a Lanzarote?", inquirió. "Pasaba de un estado de ánimo al otro con las violencia de las ventoleras -escribe el autor-, y nosotros teníamos que poner en marcha un sensor secreto para que no nos tomaran desprevenidos sus cambios de humor."
Sin embargo, nada de todo esto hacía mella en el editor, cuyo entusiasmo -y paciencia, hay que decirlo- parecía entonces el mismo de aquel cronista primerizo e inquieto que esperaba que Neruda se decidiera a poner un pie en tierra o que Cela se entregara al sueño. A Juan Cruz, que hace unos años regresó al periodismo a tiempo completo, le cuadra la imagen del editor que trazó Manuel Vicent. Posiblemente haya sido él quien la ha inspirado. Dice el autor de Tranvía a la Malvarrosa que los editores son como esos chinos de circo que mantienen en el aire varios platos a la vez, que deben hacer girar sin descanso para que no se caigan. La manera en que Juan Cruz ha celebrado con autores y periodistas, y con la escritura misma, una suerte de perpetua y exaltada comunión desmentiría la teoría de los egos. Éste es el libro de un hombre generoso que parece haber advertido lo que decía el poeta: por mucho que se aspire a la inmortalidad, por mucho que se crea haberla alcanzado, todo, y todos, pasan.
© LA NACION
Después de rescatar su infancia, su juventud y su encuentro con el mundo en libros como Retrato de un hombre desnudo, Ojalá octubre y Muchas veces me pediste que te contara esos años, Juan Cruz propone ahora una memoria personal de la vida literaria en Egos revueltos, volumen que se alzó con el XXII Premio Comillas de la editorial Tusquets y que el mes que viene se distribuye en el país. Allí el escritor canario desanda el camino espiralado de sus recuerdos en una narración que desatiende la cronología para abandonarse a los flujos y reflujos de una memoria prodigiosa. Pero para recordar primero hay que haber vivido, y en su triple condición de periodista, escritor y editor (trabaja en el diario El País de Madrid desde su fundación en 1976 y fue director de la editorial Alfaguara entre 1992 y 1998), Juan Cruz parece el hombre indicado para fraguar este backstage literario que ofrece perfiles íntimos y reveladores de muchos de los grandes autores del último medio siglo. Testigo perfecto, siempre estaba ahí donde debía para contarlo luego. Por eso el libro es también, y sobre todo, el retrato de una devoción: la suya, que lo empujó desde muy joven al mundo de la escritura y los escritores, en el que supo ver, en medio de sus miserias y grandezas, con ojos compasivos pero nunca ingenuos, una danza de egos de todos los tamaños y colores.
Aquel ego en reposo del hombre que el periodista dejó dormido en el hotel Mencey de Tenerife, por ejemplo, iba camino a convertirse, a medida que se acercaba el Premio Nobel y crecía la fama, en el ego más "denso" de los que Juan Cruz habría de conocer jamás. Quince años después se dieron cita en un lujoso restaurante. Vestido con corbata y camisa roja a rayas, con "la altivez de un hombre que se sabe especialmente poderoso", Cela escuchó frente a unos mariscos una proposición del periodista, que entonces ya trabajaba en El País : el diario quería que el narrador viajara por las Cinco Villas de Aragón y lo contara en una serie que iba a ser publicada durante el verano. Algo habitual, invitar a los literatos a escribir en el periódico. Cela, sin embargo, planteó condiciones propias de un divo del canto lírico o de una estrella de rock, que pasó a enumerar sin demora: quería disponer de un auto Testarrosa, y las camas de los hoteles debían tener determinadas dimensiones; exigió, de paso, un trabajo en la Cadena Ser para Marina Castaño, entonces su ayudante y luego su esposa, que a la sazón estaba allí, compartiendo el almuerzo. No hubo crónicas, claro.
En el retrato que hace de Cela, Juan Cruz señala que el escritor podía ser generoso. "Ayudó siempre, hasta el final. Ayudó a Francisco Umbral a ganar el premio Cervantes; ayudó a José García Nieto a ganar el mismo premio; ayudó a gente a entrar en la Academia; y ayudó a que otra gente no entrara. Era, en ese sentido, como un campesino con poder, animado siempre a ofrecer a sus vecinos, y a sus fieles, el apoyo que le permitían sus contactos y sus influencias. Y estaba dispuesto, también, a pedir la destitución de aquellos que no le rindieran la pleitesía a la que su larga historia le hacía acreedor... Don Camilo era como una poderosa industria."
El Nobel que llegó por mar
Hubo otro futuro Nobel que llegó a Tenerife ante la mirada deslumbrada del joven Juan Cruz. Fue en 1970, y éste no vino por aire sino por mar, como corresponde a alguien que, al avistar desde la costa un tablón mecido por el oleaje, quizá resto de un naufragio, le dijo a su mujer: "Matilde, el océano le trae la mesa al poeta. Ve por ella". Era Pablo Neruda, que regresaba de Cannes a Chile para apoyar la campaña que llevaría a Salvador Allende al poder. Cuando un grupo de notables, entre los que estaba el joven periodista del diario local con su anotador en mano, lo invitó a bajar al puerto de la isla, Neruda se negó. ¿Acaso en España no gobernaba aún Franco, un dictador contra el cual él había luchado? Alguien le recordó que había bajado ya en Barcelona, para pasear por la ciudad junto con su amigo Gabriel García Márquez. Hubo un silencio, que otro aprovechó para decirle que abajo lo esperaban artistas republicanos. El poeta lo pensó. De pronto, le preguntó a Matilde Urrutia: "¿Tú crees que acá abajo habrá arepas?". Sólo la irrupción de ese antojo hizo que el vate descendiera por la escalerilla del Cristoforo Colombo del brazo de su mujer. Escoltado por la comitiva, se dirigió con su "sonrisa de perro tranquilo" hacia el bar Atlántico, donde comió sus arepas rodeado de escritores locales que siguieron solícitos el recitado de sus propios poemas, a los que Neruda ("acaso uno de los egos más grandiosos que dio la historia de la literatura que uno ha podido tocar") volvía cada vez que dejaba de ser el centro de atención. El episodio remite a aquella anécdota que tiene como protagonista a un celebrado escritor argentino: una noche en que compartía una cena con otros diez comensales, su esposa pasó bajo la mesa un papelito urgente donde había anotado: "Hace rato que no hablan de él y se está deprimiendo".
Entre los escritores, la comida y la bebida son cosa seria. Cuando Juan Cruz era ya editor, muchos años después, le tocó compartir un almuerzo en Isla Negra con Marcela Serrano, Arturo Pérez-Reverte y Carlos Ossa, un editor chileno. En busca de pescado fresco, habían dado con el único restaurante decente del lugar. Venían de visitar la casa de Neruda, donde habían visto aquel tablón legendario y los mascarones de proa que el mar le regalaba periódicamente al poeta. "¡Carlos, no hay limones!", gritó de pronto la Serrano, indignada y ante el estupor de todos. Y lo gritó dos veces. "Lo que había sucedido -cuenta Juan Cruz- fue que la novelista chilena le había preguntado en voz baja al camarero si había limones; ella no comería pescado sin limones, y en el mecanismo de relación entre su mente y la necesidad frustrada de los cítricos había un culpable claro, allí presente, el editor... Es muy serio contradecir a un escritor, sobre todo si se encuentra en un lugar propio y se siente defraudado."
Decálogos y caprichos
Precisamente en aquella comida, Juan Cruz ensayó un decálogo para regir las relaciones de los editores con los escritores de su editorial, y fue entonces cuando Pérez-Reverte dijo que podría hacerse un libro que tratara de los egos revueltos de los escritores ("y de los editores, y de los periodistas, que todos cultivan su propio ego", agregó el autor). Quince años más tarde, con este libro, llega la respuesta a ese desafío.
Para un editor, dice Juan Cruz, el incumplimiento de un capricho puede traer consecuencias nefastas. Pero el antojo también puede cambiar de signo y jugar a favor. En otro almuerzo, esta vez en Montevideo, habían reunido a Pérez-Reverte con Mario Benedetti en la presunción de que congeniarían. Era juntar al joven autor con el veterano escritor, dos generaciones y dos estilos bien distintos. La idea no contravenía lo que Juan Cruz había aprendido a respetar como un principio elemental de las relaciones públicas en el mundo editorial: a menos que se junten por gusto, los iguales se repelen. Todo iba bien hasta que Pérez-Reverte preguntó al mozo: "¿Tienen ustedes dulce de batata?". Desolado, el mozo admitió que no. Ahí mismo el dulce de batata adquirió la importancia de una carencia, cuenta Juan Cruz: "Arturo miró a Fernando [Esteves], el editor local, con una decepción muda, no hay dulce de batata, ya me parecía a mí que algo iba a faltar en este maldito restaurante tan bueno". El almuerzo siguió su curso y hasta Pérez-Reverte olvidó su antojo. Pero a la hora de los postres, cuando nadie lo esperaba, el mozo depositó en la mesa un plato con dulce de batata. Ante la sorpresa de todos, señaló a Esteves y contó que el editor local había salido a la calle subrepticiamente para volver con aquello que calmaría el paladar consentido del autor de La tabla de Flandes . Esteves tenía 22 años, y dice Juan Cruz que aquel almuerzo cimentó una carrera que lo llevaría a ser director de Alfaguara en la Argentina y a dirigir la división de Ediciones Generales de Santillana en México.
Benedetti también tenía lo suyo en materia de comida. Lo que no sacó a relucir en ese almuerzo de Montevideo aparecía cada vez que la editorial lo llevaba a Madrid para presentar sus libros. "Era muy meticuloso con el pescado: odiaba las espinas. No era una manía circunstancial; Mario lo exigía, y era muy preciso en eso: ´Juan, recuerda que no quiero espinas´. Y no habría espinas. Y si por casualidad aparecía una en el pescado, Mario levantaba la mirada, enfurecido." El autor de La tregua era un ego irritable oculto tras el velo de la humildad.
Por el contrario, el mexicano Octavio Paz, inclinado a creer que había pocos como él en la historia del siglo XX, no era un hombre humilde y no consideraba oportuno ocultar su grandeza con la falsa modestia, observa Juan Cruz. Un día, a principios de los años ochenta, le tocó entrevistar a la mujer de Paz, Mary Jo, pintora, que exponía en Madrid. A pedido de ambos, les alcanzó el texto que había escrito luego de hablar con la artista. Sin decir permiso, concentrado como un relojero, el poeta lo corrigió palabra por palabra, "con la delicadeza de un corrector, la rapidez de un linotipista y la autoridad de un director", hasta darle a aquella entrevista ajena "su propia impronta literaria, periodística o poética". A Paz, sin duda uno de los ensayistas en lengua española más lúcidos de los últimos tiempos, le gustaba ordenar el mundo alrededor suyo y aplicaba esa capacidad de control en todo (en esto se parecía a Cela, también un hombre "capaz de organizar a los otros en torno a su figura"). Años después, Juan Cruz fue a verlo para que colaborara en una serie de suplementos sobre las relaciones entre América y Europa que El País publicaría bajo la dirección del académico inglés John Elliot. El autor de El arco y la lira quiso saber qué otros escritores colaborarían. Juan Cruz sacó una lista y Paz se la quitó de las manos. Con el mismo bolígrafo con que había corregido la entrevista a su mujer, empezó a tachar nombres. "Don Octavio -señaló el periodista-, ésos son nombres decididos por John Elliot." Paz sentía por Elliot una correspondida admiración. Algo notable, ya que su admiración era un tesoro de mucho quilates, escribe Juan Cruz, porque no se prodigaba hacia los lados sino hacia adentro. Finalmente, devolvió el papel. "Si no puedo tachar no colaboro", dijo.
Tras la huella de Cortázar
Cada vez que la memoria de Juan Cruz rescata un nombre, con él viene una historia. En el curso de todos esos años, escribe, fue como un saltimbanqui involuntario buscando miradas con las que completar la suya. Entrevistar a escritores en su condición de periodista, atenderlos en su calidad de editor, era para él una aventura. Y si el trabajo no le ponía escritores en el camino, se los conseguía por su cuenta. Cortázar, por ejemplo. Lo había buscado en su juventud por la calles de París, jugando con la posibilidad de un encuentro fortuito al modo de Oliveira y La Maga, y lo había entrevistado luego. Pero ahora, años después de su muerte, Juan Cruz salía en busca del fantasma del autor de Rayuela . Junto con el escritor Manuel de Lope, peregrinó rumbo a Saignon, donde Cortázar había vivido sus veranos y escrito algunos de sus libros. Sin una dirección que los orientase, consultaron en el municipio los planos catastrales. Tuvieron suerte y al rato estaban tocando el timbre en una casa de la zona. Abrió la puerta una mujer alta, en traje de baño, mojada y con una toalla sobre los hombros. Era Ugné Karvelis, lituana, una editora de Gallimard que había sido pareja de Cortázar. Muchos de los amigos del escritor la tenían por una personalidad difícil y hasta maliciosa, pero los hizo pasar amablemente y los condujo hasta una habitación espartana. "Ahí escribía", dijo, y señaló una mesa desnuda en la que Cortázar se sentaba de cara a la pared y de espaldas al ventanal que daba al jardín. Miraron la mesa vacía, en callado homenaje, y de algún lado llegó un aroma a jazmines.
Después, durante una conversación con Juan Carlos Onetti a la vera de la cama que el autor de La vida breve ya no quiso dejar, éste le dio su opinión respecto del ego de Cortázar, de quien había sido amigo. "Mirá, te voy a decir que él siempre se mostró como un hombre muy humilde, muy desinteresado, y de eso no hubo nada... -dijo el escritor uruguayo-. Era de una vanidad tremenda, y una muestra fue la polémica que tuvo con mi amigo peruano José María Arguedas." La cosa, parece, fue como sigue. En medio de una ardiente discusión acerca del compromiso del intelectual latinoamericano, Cortázar pretendió poner en su sitio al autor de esa novela maravillosa que es Los ríos profundos, tan celebrada por Mario Vargas Llosa: "Usted toca una quena en Perú y yo dirijo una orquesta en París", disparó el argentino. Para Onetti, que también escribía mirando la oquedad de una pared, aquello era imperdonable.
Livianos como el aire
Así como entre los escritores hay egos inflados y poderosos que, según el caso, se exhiben o se esconden, existen otros que de tan livianos parecerían destinados a evaporarse en el aire.
Dice Juan Cruz que Jorge Luis Borges era una de las personas menos pedantes que ha conocido. A principios de los años 80, cuando no sabía aún que los editores eran sobre todo acompañantes, durante dos días le tocó hacer de lazarillo de ese hombre al que leía y admiraba. Era un fin de semana de verano, y junto con su mujer y su hija paseó a Borges por Madrid y lo llevó a bares y restaurantes donde el autor de El libro de arena cantó en islandés algunas endechas que recordaba de memoria. Entonces Juan Cruz sintió la alegría de descubrir que los genios pueden ser gente bastante normal. Siempre con su libreta a mano, el periodista tomó muchas notas durante esos días, frases de Borges que no quería dejar escapar. Entre otras, la que sigue: "Le dije a un visitante mexicano que se quejó de mi casa: ´Usted está en ella cinco minutos, yo vivo en ella desde hace setenta años, no se queje.´ Me dijo: ´Octavio Paz no vive así´. Y yo le repliqué: ´Es que, modestamente, yo soy Borges´".
No hay escritor que carezca de ego, advierte el autor. Sin embargo, entre aquellos que lo llevan ligero incluye a John Berger, a Miguel Delibes (fallecido la semana pasada a los 89 años) y a Leonardo Sciascia ("uno de los tipos más sencillos y desprendidos que he conocido"). Y también a Paul Bowles, a quien, cuando ya era editor, fue a visitar a Tánger para convencerlo de que viajara a España a presentar su nuevo libro. Lo encontró sentado sobre una alfombra, fumando kif en una larga pipa y con temor de que un pájaro que andaba revoloteando fuera se metiera dentro de la casa. Bowles estaba más interesado en su música -era también compositor- que en su literatura, pero a sus 83 años aceptó la invitación. Flaco y debilitado, "con sus ojos azules velados por la tristeza y la perplejidad", viajó a Madrid, donde presentó su libro y se organizó un concierto con su música. El editor también le consiguió un cirujano que lo atendió de un dolor en la rodilla que en Tánger no había podido curar.
Por necesidad, Juan Cruz se volvió un experto en misiones especiales. Lo mismo podía conseguirle un dentista a Berger que un fisioterapeuta a Vargas Llosa. Hecha su fama, una madrugada lo despertó el llamado telefónico de Carmen Balcells. La célebre agente literaria le rogó que consiguiera un helicóptero: la escritora brasileña Nélida Piñón viajaba de Barcelona a Madrid, donde debía tomar un avión para regresar a su tierra sin demora, pero la nieve había dejado varado su taxi en el camino. Desde su casa en Tenerife, Juan Cruz intentó lo imposible y casi lo logra, pero los pilotos no se atrevieron a volar con semejante tormenta. En lugar de un helicóptero, le consiguió a la escritora un hotel en Soria donde pasar la noche. "Por lo que les escuché al posadero y a la propia Nélida, esa noche de tanta nieve la autora de Corazón andariego durmió en un puticlub de carretera", confiesa.
En el sube y baja
Pero sin duda quien sometió al abnegado editor a una actividad extenuante fue Susan Sontag, que viajó a España en 1995 para presentar su novela El amante del volcán . Le había contado a Juan Cruz que tenía dos ídolos europeos, John Berger y José Saramago, y que le gustaría conocer al escritor portugués. Quienes la esperaban en Madrid pensaron que llegaría agotada del viaje, pero le sobró energía para ir al Museo del Prado, comer mariscos y firmar ejemplares en la Feria del Libro, con tanta buena suerte que era la única autora firmando cuando apareció nada menos que la reina Sofía. Hubo entre ellas una charla amable, hubo firma de ejemplar y hubo un fotógrafo de El País que tomó la imagen que, al otro día, vestiría la tapa del diario. El editor Juan Cruz estaba en la gloria pero sin tiempo para festejos, porque enseguida viajaron a Lanzarote, donde Saramago y su mujer, Pilar del Río, recibieron a la Sontag con los brazos abiertos y la pasearon por la isla. "Hubo un solo revuelo en el espacio amplio de su ego, cuando ella entendió que el hotel que le buscamos podría no estar a la altura de sus merecimientos", cuenta el editor. Fue cuando el delegado de Alfaguara en Canarias preguntó, inocentemente: "¿Por qué se han alojado en este hotel?". Sontag detectó la palabra "hotel" y le preguntó a Juan Cruz: "¿Quiere decir que estoy en un hotel que no resulta adecuado para mí?". Regresaron cansados del viaje, pero la escritora quiso ir a cenar con Pedro Almodóvar. Radiante y feliz, esa noche ella le contó a su amigo su paso por Lanzarote, pero el cineasta, que estaba en un día sombrío, le dijo que aquello quizá no había sido una buena idea. La Sontag buscó a Juan Cruz con los ojos: "¿Y por qué me has llevado a Lanzarote?", inquirió. "Pasaba de un estado de ánimo al otro con las violencia de las ventoleras -escribe el autor-, y nosotros teníamos que poner en marcha un sensor secreto para que no nos tomaran desprevenidos sus cambios de humor."
Sin embargo, nada de todo esto hacía mella en el editor, cuyo entusiasmo -y paciencia, hay que decirlo- parecía entonces el mismo de aquel cronista primerizo e inquieto que esperaba que Neruda se decidiera a poner un pie en tierra o que Cela se entregara al sueño. A Juan Cruz, que hace unos años regresó al periodismo a tiempo completo, le cuadra la imagen del editor que trazó Manuel Vicent. Posiblemente haya sido él quien la ha inspirado. Dice el autor de Tranvía a la Malvarrosa que los editores son como esos chinos de circo que mantienen en el aire varios platos a la vez, que deben hacer girar sin descanso para que no se caigan. La manera en que Juan Cruz ha celebrado con autores y periodistas, y con la escritura misma, una suerte de perpetua y exaltada comunión desmentiría la teoría de los egos. Éste es el libro de un hombre generoso que parece haber advertido lo que decía el poeta: por mucho que se aspire a la inmortalidad, por mucho que se crea haberla alcanzado, todo, y todos, pasan.
© LA NACION
20/03/2010
Fuente:
Diario "La Nación" Suplemento ADN Cultura.








.jpg)


























































.jpg)


























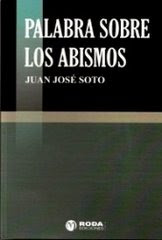


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario