
Por César Hildebrandt
La Primera
“No quiero llegar a ser un viejo decrépito”, dijo alguna vez Julio Cortázar.
Y se murió a los 70, antes de ser un viejo de verdad siquiera. Los rufianes del chisme dicen que se murió de Sida, como si eso importara.
Se murió, sencillamente. Pero dejó una obra que lo sobrepasa, un ejemplo de coherencia que los tránsfugas siempre le envidiaron, y un modo de ser y de leer, de escribir y de jazzear, de puntuar y de vocear que lo hacen único e inolvidable. Cortázar fue un escritor genial que no quería honores. Lo que tuvo siempre fueron lectores. Y lo que podía regalar era estilo.
Hay escritores de enorme talento sobre los que pesa, sin embargo, la desgracia de carecer de firma. Son buenísimos pero jamás le sacaron al idioma una franquicia que les permitiera algunas exclusividades (que en eso consiste el estilo, no me digan).
Cortázar, en cambio, dejaba la huella de un bisonte en cada página. No hay cómo confundirlo. Allí están sus parrafadas enormes que imitaban el oleaje, su antisolemnidad, su incapacidad orgánica de ser huachafo, sus cuentos sin sobras, sus guiños anarcosurrealistas, sus burlas despiadadas, su intelectualismo moteado de ternura (ejemplo: algunas conversaciones de Lucía -la Maga- con Horacio Oliveira).
Y por encima de todo eso estaba la marca Cortázar: un modo personal y brillantísimo de entender la narración, de quitarle sonsonetes al idioma, de incorporar ráfagas de monólogo interior sin perder de vista la exterioridad del relato.
Y unas ganas de joder que sólo podían venir de un hombre lúdico y de un espíritu burlón. Ejemplo clásico de estas ganas es el idioma inventado en “Rayuela” (el glíglico) para describir el sexo entre la Maga y Oliveira (¿o debería decir entre la Maga y cualquiera?). El glíglico consistía en frases como esta:
“Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa...”
La primera vez que leí “Rayuela” fue en 1966, a los 18 años. Leyendo esa página de jerga de cama (y hasta de camastro) reí como sólo se puede reír a los 18. Y lo increíble es que ahora, varias mujeres y décadas después, el “glíglico” me sigue alegrando y entonando.
Valga este recuerdo para quienes sólo quieren evocar al Cortázar comprometido y casi nicaragüense. Ese Cortázar valía -aunque escribió una mala novela que se llamó “Libro de Manuel”-, pero a su lado siempre estuvo el Cortázar intemporal que me cambió la vida con su prosa de gabardina sucia.
Y no hablo, claro, sólo de “Rayuela”. Hablo también de sus cuentos -los mejores que se han escrito en la literatura latinoamericana-, esas piezas maestras que nos llevaban al desespero (los de “Bestiario”), o a la parodia de la inviabilidad social (“La autopista del sur”), o a los lugares menos soleados de la creación (“El perseguidor”).
Cortázar fue un cuentista magistral de muchísimos cuentos y el novelista supremo de una sola novela. Y esa fue “Rayuela”, un libro actualmente proscrito, quizá porque nada tiene que ver con los aspartames seudoliterarios que hoy cotizan las editoriales y sus mafias.
“Rayuela” es uno de los pocos libros que me hizo mirar al mundo de otra manera y a la literatura de otra manera y al amor de otrísima manera. Jamás podré olvidar a la Maga siendo leal a Oliveira y defendiendo su soledad de hembra deseada en el París que hablaba de Mondrian:
“-No sea asqueroso -dijo monótonamente la Maga-. ¿Qué gana con querer embarrar a Horacio? ¿No sabe que estamos separados, que se ha ido por ahí, con esta lluvia?”
No hay muchos libros que te abran los ojos y que te llenen los oídos. “Rayuela” es uno de ellos. Y hoy que estamos cerca del vigésimoquinto aniversario de la muerte de Julio Cortázar he sacado de un estante el viejo libro -decrépito, él sí- y lo he ido brincando y salteando como si fuera lo que es: una rayuela, el juego misterioso que Cortázar nos hizo jugar, el juego que termina en un cielo pintado con tiza en una acera.
08/02/2009
Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/
“No quiero llegar a ser un viejo decrépito”, dijo alguna vez Julio Cortázar.
Y se murió a los 70, antes de ser un viejo de verdad siquiera. Los rufianes del chisme dicen que se murió de Sida, como si eso importara.
Se murió, sencillamente. Pero dejó una obra que lo sobrepasa, un ejemplo de coherencia que los tránsfugas siempre le envidiaron, y un modo de ser y de leer, de escribir y de jazzear, de puntuar y de vocear que lo hacen único e inolvidable. Cortázar fue un escritor genial que no quería honores. Lo que tuvo siempre fueron lectores. Y lo que podía regalar era estilo.
Hay escritores de enorme talento sobre los que pesa, sin embargo, la desgracia de carecer de firma. Son buenísimos pero jamás le sacaron al idioma una franquicia que les permitiera algunas exclusividades (que en eso consiste el estilo, no me digan).
Cortázar, en cambio, dejaba la huella de un bisonte en cada página. No hay cómo confundirlo. Allí están sus parrafadas enormes que imitaban el oleaje, su antisolemnidad, su incapacidad orgánica de ser huachafo, sus cuentos sin sobras, sus guiños anarcosurrealistas, sus burlas despiadadas, su intelectualismo moteado de ternura (ejemplo: algunas conversaciones de Lucía -la Maga- con Horacio Oliveira).
Y por encima de todo eso estaba la marca Cortázar: un modo personal y brillantísimo de entender la narración, de quitarle sonsonetes al idioma, de incorporar ráfagas de monólogo interior sin perder de vista la exterioridad del relato.
Y unas ganas de joder que sólo podían venir de un hombre lúdico y de un espíritu burlón. Ejemplo clásico de estas ganas es el idioma inventado en “Rayuela” (el glíglico) para describir el sexo entre la Maga y Oliveira (¿o debería decir entre la Maga y cualquiera?). El glíglico consistía en frases como esta:
“Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa...”
La primera vez que leí “Rayuela” fue en 1966, a los 18 años. Leyendo esa página de jerga de cama (y hasta de camastro) reí como sólo se puede reír a los 18. Y lo increíble es que ahora, varias mujeres y décadas después, el “glíglico” me sigue alegrando y entonando.
Valga este recuerdo para quienes sólo quieren evocar al Cortázar comprometido y casi nicaragüense. Ese Cortázar valía -aunque escribió una mala novela que se llamó “Libro de Manuel”-, pero a su lado siempre estuvo el Cortázar intemporal que me cambió la vida con su prosa de gabardina sucia.
Y no hablo, claro, sólo de “Rayuela”. Hablo también de sus cuentos -los mejores que se han escrito en la literatura latinoamericana-, esas piezas maestras que nos llevaban al desespero (los de “Bestiario”), o a la parodia de la inviabilidad social (“La autopista del sur”), o a los lugares menos soleados de la creación (“El perseguidor”).
Cortázar fue un cuentista magistral de muchísimos cuentos y el novelista supremo de una sola novela. Y esa fue “Rayuela”, un libro actualmente proscrito, quizá porque nada tiene que ver con los aspartames seudoliterarios que hoy cotizan las editoriales y sus mafias.
“Rayuela” es uno de los pocos libros que me hizo mirar al mundo de otra manera y a la literatura de otra manera y al amor de otrísima manera. Jamás podré olvidar a la Maga siendo leal a Oliveira y defendiendo su soledad de hembra deseada en el París que hablaba de Mondrian:
“-No sea asqueroso -dijo monótonamente la Maga-. ¿Qué gana con querer embarrar a Horacio? ¿No sabe que estamos separados, que se ha ido por ahí, con esta lluvia?”
No hay muchos libros que te abran los ojos y que te llenen los oídos. “Rayuela” es uno de ellos. Y hoy que estamos cerca del vigésimoquinto aniversario de la muerte de Julio Cortázar he sacado de un estante el viejo libro -decrépito, él sí- y lo he ido brincando y salteando como si fuera lo que es: una rayuela, el juego misterioso que Cortázar nos hizo jugar, el juego que termina en un cielo pintado con tiza en una acera.
08/02/2009
Fuente:
http://www.diariolaprimeraperu.com/








.jpg)


























































.jpg)


























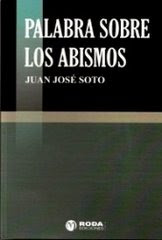


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario