
“PALABRAS PARA LUIS JAIME”
Por: Salomón Lernes Febres
En momentos en que escribo estas líneas escucho la segunda sinfonía de Gustav Mahler y es mi deseo fundir en un solo instante la escucha de poesía que se hace música y que así me entrega belleza y verdad con la evocación de mi maestro Luis Jaime.
Los numerosos testimonios ya ofrecidos, con el dolor comprensible por la partida, parecieran haber agotado lo que se podría decir de él. Sin embargo, en cada uno de aquellos que fuimos sus alumnos, colegas y amigos la evocación de sus calidades lleva a enfrentarse a una virtud siempre nueva y singular en la que aparece, reiterada, la figura de ese hombre que casi se definía por su permanente disposición para la entrega generosa.
Mi relación con él, antigua mas no vieja, me lleva a 51 años atrás, a esos primeros encuentros en los que él fue no sólo el profesor admirable que hacía descubrir los tesoros que se hallan detrás del lenguaje, sino también el guía que, fuera del aula, se preocupaba de los problemas, que podían estar viviendo sus alumnos más allá del ámbito académico. Maravillosos tiempos aquellos en los que el patio de Letras de la Plaza Francia o la sala de seminarios del Instituto Riva Agüero se convertían en el escenario de diálogos fecundos en los que, con prudencia y respeto, Luis Jaime se acercaba a sus alumnos para invitarles a ver mejor ese mundo adulto y nuevo en el que, de pronto, se encontraban.
Lecturas bellas, pero además portadoras de una secreta invitación a la reflexión, eran sugeridas y muchas veces entregadas, a nosotros, jóvenes que sentíamos temor ante un maestro que, según se comentaba, era muy severo y, al mismo tiempo, entusiasmo frente a una figura que nos dispensaba un trato amical y nos ofrecía pequeñas dosis de sabiduría. Aún hoy recuerdo mi deslumbrado descubrimiento de Paul Valery en un texto que él me prestó: Eupalinos o el Arquitecto, El alma y la danza. Fue una lectura que me acercó a la lírica y también a la filosofía, pues allí ésta aparecía encarnada en Sócrates, que con aire inocente instruía a Fedro sobre la armonía y la belleza haciéndole ver que, en último término, ellas sólo son auténticas cuando se hacen calidades de nuestra propia alma.
Esa lectura, de algún modo, ayudó a discernir mi destino. Fino psicólogo, de manera inaparente, facilitaba que afirmáramos nuestra vocación, y nos hacía experimentar en su curso y fuera de él cómo, más allá de la profesión que escogiéramos, lo esencial era transitar, para hacerla realidad, por la Universidad, y que nada resultaba más natural, nada más desafiante, sin embargo, que el ser universitarios: personas que han de buscar hondura en el pensar, sensatez en el decir y honesta responsabilidad en el actuar.
El tiempo transcurrió y Luis Jaime, pertinaz en su misión magisterial, pero no desavisado frente a lo que en cada ocasión nos ha tocado vivir, continuó en aquello que era para él –y así lo comprendió la hermosa familia que formó– su segundo hogar: la Universidad. Allí no sólo enseñaba materias exigentes como únicamente él podía hacerlo –sólo para citar algo: el Siglo de Oro en la Literatura Española, que quedaba develado en su esencia cuando, único, leía algunos pasajes del Quijote–, sino también esas primeras nociones acerca de la lengua y su sentido con los jóvenes que amaba y que empezaban algo perplejos y deslumbrados su vida en la Universidad.
Podríamos, si queremos ser fieles a la realidad, hablar de tantas otras dimensiones de esa persona singular. Su refinado sentido del humor, con el que cotidianamente testimoniaba acerca de su acerada inteligencia; su fervor ciudadano y, por tanto, su preocupación por un Perú sin desigualdades, con hombres y mujeres realmente educados y justos; su augusta figura familiar: esposo amante, padre ejemplar, abuelo deslumbrado por los nietos, regalos maravillosos que sus hijos le ofrecieron…
Mas, en fin, en este asunto como ocurre algunas, pocas, veces el silencio es preferible ante la pobreza de las palabras que pueda escribir quien aprendió de él el valor de lo inefable. Termino este artículo con el temor y el honor que me depara el ocupar temporalmente este sitio que sigue siendo de él. Y evoco al amigo y al maestro una vez más, mientras concluye la sinfonía de Mahler: “Was du geschlagen, Zu Gott wird es dich tragen!” (“¡Eso que tú has conquistado, te conducirá hasta Dios!”).
30/01/2011
Fuente:
Diario “La República”
En momentos en que escribo estas líneas escucho la segunda sinfonía de Gustav Mahler y es mi deseo fundir en un solo instante la escucha de poesía que se hace música y que así me entrega belleza y verdad con la evocación de mi maestro Luis Jaime.
Los numerosos testimonios ya ofrecidos, con el dolor comprensible por la partida, parecieran haber agotado lo que se podría decir de él. Sin embargo, en cada uno de aquellos que fuimos sus alumnos, colegas y amigos la evocación de sus calidades lleva a enfrentarse a una virtud siempre nueva y singular en la que aparece, reiterada, la figura de ese hombre que casi se definía por su permanente disposición para la entrega generosa.
Mi relación con él, antigua mas no vieja, me lleva a 51 años atrás, a esos primeros encuentros en los que él fue no sólo el profesor admirable que hacía descubrir los tesoros que se hallan detrás del lenguaje, sino también el guía que, fuera del aula, se preocupaba de los problemas, que podían estar viviendo sus alumnos más allá del ámbito académico. Maravillosos tiempos aquellos en los que el patio de Letras de la Plaza Francia o la sala de seminarios del Instituto Riva Agüero se convertían en el escenario de diálogos fecundos en los que, con prudencia y respeto, Luis Jaime se acercaba a sus alumnos para invitarles a ver mejor ese mundo adulto y nuevo en el que, de pronto, se encontraban.
Lecturas bellas, pero además portadoras de una secreta invitación a la reflexión, eran sugeridas y muchas veces entregadas, a nosotros, jóvenes que sentíamos temor ante un maestro que, según se comentaba, era muy severo y, al mismo tiempo, entusiasmo frente a una figura que nos dispensaba un trato amical y nos ofrecía pequeñas dosis de sabiduría. Aún hoy recuerdo mi deslumbrado descubrimiento de Paul Valery en un texto que él me prestó: Eupalinos o el Arquitecto, El alma y la danza. Fue una lectura que me acercó a la lírica y también a la filosofía, pues allí ésta aparecía encarnada en Sócrates, que con aire inocente instruía a Fedro sobre la armonía y la belleza haciéndole ver que, en último término, ellas sólo son auténticas cuando se hacen calidades de nuestra propia alma.
Esa lectura, de algún modo, ayudó a discernir mi destino. Fino psicólogo, de manera inaparente, facilitaba que afirmáramos nuestra vocación, y nos hacía experimentar en su curso y fuera de él cómo, más allá de la profesión que escogiéramos, lo esencial era transitar, para hacerla realidad, por la Universidad, y que nada resultaba más natural, nada más desafiante, sin embargo, que el ser universitarios: personas que han de buscar hondura en el pensar, sensatez en el decir y honesta responsabilidad en el actuar.
El tiempo transcurrió y Luis Jaime, pertinaz en su misión magisterial, pero no desavisado frente a lo que en cada ocasión nos ha tocado vivir, continuó en aquello que era para él –y así lo comprendió la hermosa familia que formó– su segundo hogar: la Universidad. Allí no sólo enseñaba materias exigentes como únicamente él podía hacerlo –sólo para citar algo: el Siglo de Oro en la Literatura Española, que quedaba develado en su esencia cuando, único, leía algunos pasajes del Quijote–, sino también esas primeras nociones acerca de la lengua y su sentido con los jóvenes que amaba y que empezaban algo perplejos y deslumbrados su vida en la Universidad.
Podríamos, si queremos ser fieles a la realidad, hablar de tantas otras dimensiones de esa persona singular. Su refinado sentido del humor, con el que cotidianamente testimoniaba acerca de su acerada inteligencia; su fervor ciudadano y, por tanto, su preocupación por un Perú sin desigualdades, con hombres y mujeres realmente educados y justos; su augusta figura familiar: esposo amante, padre ejemplar, abuelo deslumbrado por los nietos, regalos maravillosos que sus hijos le ofrecieron…
Mas, en fin, en este asunto como ocurre algunas, pocas, veces el silencio es preferible ante la pobreza de las palabras que pueda escribir quien aprendió de él el valor de lo inefable. Termino este artículo con el temor y el honor que me depara el ocupar temporalmente este sitio que sigue siendo de él. Y evoco al amigo y al maestro una vez más, mientras concluye la sinfonía de Mahler: “Was du geschlagen, Zu Gott wird es dich tragen!” (“¡Eso que tú has conquistado, te conducirá hasta Dios!”).
30/01/2011
Fuente:
Diario “La República”








.jpg)


























































.jpg)


























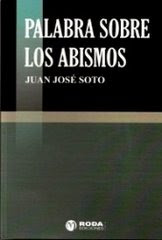


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario