
PARA QUÉ SIRVE UN CRÍTICO LITERARIO
Y POR QUÉ NO ES BUENO CONFUNDIRLO CON UN CORRECTOR DE ESTILO
Y POR QUÉ NO ES BUENO CONFUNDIRLO CON UN CORRECTOR DE ESTILO
Por: Gustavo Faveron Patriau
En contra de lo que muchos parecen creer, la labor principal de un crítico no consiste en revelar, como desde un púlpito, qué libro es bueno y qué libro es malo. Al menos no sin la necesidad de justificar el criterio seguido para la elaboración de ese juicio.
Lo central es otra cosa: el análisis; la comparación histórico-social y también dentro del marco de la historia de la estética y la historia de las ideas; la comprensión del lugar del libro en la tradición en la que se inscribe, y cómo la viola o la descentra; cómo surge ese libro a partir de otros previos; qué dice sobre aquello que sea su referente y en qué forma alude a él.
El crítico, como lector especialmente entrenado, debe hacer lo posible por entender la armazón estructural de un libro y su contenido ideológico: cuál es la trama de creencias implicada debajo de la superficie externa de la obra. Eso no es reinstituir la imposible dicotomía de forma y fondo: es lo contrario, descubrir cuál es la unidad estética de la obra, es decir, la manera en que la distribución de ideas y formas se interpenetran inextricablemente.
(Por ejemplo: una de las maneras en que se entiende que El hablador de Vargas Llosa es un discurso que no afirma la superioridad del mundo occidental sobre el mundo asháninka o viceversa, está, más allá de las ideas expuestas en los diálogos de los personajes, en la imposibilidad de decidir el nivel de realidad y objetividad ficcional de las dos series de capítulos alternos que forman la novela, lo que produce la indecibilidad acerca de cuál de los dos mundos representados es "más real", y con ello, la sospecha de que tal vez el narrador occidental jamás ha llegado a conocer el otro universo).
Incluso cuando el crítico se siente en la necesidad fatal de concluir si el libro es bueno o malo (como ocurre, por ejemplo, en el caso de la crítica de prensa, donde se sabe que hay un lector que espera tener una pista pragmática sobre la obra), incluso en esos casos, digo, ese juicio final no tiene sentido alguno si no está apoyado en el aparato anterior.
En el caso de los reseñadores de prensa, uno escucha con frecuencia que las limitaciones del espacio impiden ese tipo de análisis. Eso, en verdad, es un tanto irrelevante. El crítico de prensa no está en la necesidad de hacer constar por escrito cada paso de la elaboración de su juicio; pero eso no lo autoriza para no pasar por esos escalones; luego bastará con que sintetice los resultados, será suficiente con que deje ver que el trabajo ha sido hecho.
Lo contrario, es decir, dedicar el breve espacio de una reseña a mostrar solamente el juicio de valor, produce la impresión de que el crítico se está poniendo a sí mismo como único respaldo, como único balance del juicio. Y muchas veces es así.
Por desgracia, muchos críticos, sobre todo, claro, en la prensa (en todo el mundo, hasta donde he podido ver), suelen afirmar cosas como que un libro es malo porque sus frases son muy largas o muy cortas, o su lenguaje es muy vulgar o demasiado afectado, o su estructura es muy simple o muy compleja, o sus referentes culturales son muy oscuros o muy obvios, o su anécdota es muy sencilla o muy enredada, o su tiempo es muy lineal o muy arborescente, o su ritmo es muy lento o muy agitado, etc.
Si detrás de ello no hay una demostración interesante acerca de cómo y por qué tales rasgos son negativos en el contexto de la obra misma, entonces esas afirmaciones no significan nada atendible, quedan como expresiones de una preferencia personal. Y como nadie está obligado a tener el mismo gusto que un crítico, dicen poco o nada.
¿Las frases muy largas son un defecto? Entonces Faulkner es pésimo. ¿Las muy cortas son un horror? Entonces Carver es malísimo. ¿El lenguaje vulgar? Medio Joyce se va. ¿El lenguaje muy afectado? Adiós Proust. ¿Las estructuras muy simples? Chau Hawthorne. ¿Referentes culturales demasiado oscuros? No lean a Borges. ¿Demasiado obvios? Bye bye Ribeyro.
¿Anécdotas muy sencillas? Maten a Roth. ¿Demasiado enredadas? Prohibido Tolstoi. ¿El tiempo es muy lineal? Olviden a Dostoievski. ¿Muy arborescente? Quién necesita a Bolaño. ¿El ritmo es muy lento? No toquen a Flaubert. ¿Muy agitado? Descartado Celine.
Ocurre que cuando un crítico dice que una novela es demasiado x o demasiado y, está comparándola con algo más. Quizá con un conjunto discreto de libros que, consciente o inconscientemente, forman su estándar, su medida base; algo así como un libro imaginario constituido por todos aquellos rasgos que él supone cualitativamente superiores. Eso, de hecho, parece casi inevitable: todos tenemos preferencias, y llegamos a cada libro nuevo con esas preferencias bajo el brazo.
Pero no por ser casi inevitable deja de ser injusto. Después de todo, el libro que nos ponen en frente, aunque sea necesariamente el fruto de una tradición o varias, es nuevo, y merece que el crítico empiece por compararlo primero consigo mismo, con lo que ese libro propone. Si de todas maneras lo vamos a contrastar con el libro imaginario que llevamos dentro, también debemos hacer el esfuerzo de contrastarlo con el libro imaginario que esa obra nos plantea, es decir, con lo que podemos suponer que hubiera sido su forma ideal, si el autor fuera, en verdad, capaz de escribir su obra perfecta.
Acepto que, si ese otro libro también es imaginario, nuestra intuición de cómo podría ser es altamente subjetiva y, peor aun, puede estar marcada por los mismos prejuicios anotados antes. Pero si la crítica está plagada de subjetivismos, nuestro deber no es entregarnos a ellos, sino tratar de tensarlos y reprimirlos, ponerles límites, ver y escuchar con los ojos y los oídos bien abiertos.
Quienes recibieron con pasmo y felicidad el Ulysses no tenían la ventaja de que la novela de Joyce les sonara demasiado familiar: al compararla con su estándar adquirido, tuvieron que ser capaces de aceptar que la literatura puede romper tantas convenciones como quiera y no sólo seguir siendo literatura, sino ser incluso la mejor.
No se trató, para ellos, tampoco, de aceptar a ciegas que este artefacto nuevo y diferente fuera llamado novela pese a las radicales diferencias con lo previo: tuvieron, también, que darse cuenta, con extrema sutileza, de que el mérito mayor de la novela de Joyce era precisamente el de estar escrita en tensión con casi toda la tradición previa.
Esa es la línea en la que se sitúa un buen crítico ante cada libro: la frontera entre lo hecho antes y lo hecho ahora, entre lo que nos llega en cada libro por la inercia de la tradición y lo que el libro nos ofrece por primera vez, cuando su autor lo hace derivar en una dirección inusitada, una dirección a la que no se llega por solo el impulso de la repetición y la costumbre.
Por supuesto, aquel crítico que sólo sea capaz de comparar un libro nuevo con su estándar anterior, y nada más, es un crítico que no está haciendo su trabajo. Y el caso puede ser peor aun: hay que ver cuál es el estándar, cuáles son esos libros con los que el crítico ha formado su criterio. Mientras más estrecho sea ese rango, más pobre. Mientras menos riguroso, más injusto. Mientras más semejantes entre sí sean sus afluentes (hay críticos que sólo conocen un cierto tipo de literatura, que desprecian a los clásicos, o descartan a priori todo lo que les huele a raro, o que jamás sienten inquietud por estudiar distintas tradiciones), menos posibilidades tendrá el crítico de reaccionar con inteligencia ante un libro que lo saque de su zona de seguridad.
Y pensar que en el Perú hay un seudo-crítico que sólo es capaz de comparar los libros con los diccionarios de la Real Academia Española. Y pensar que hay despistados que se arrancan la piel a mordiscos de la desesperación si alguien, como yo, hace notar que esos seudo-críticos son una enfermedad.
Si siguiéramos los criterios de ese seudo-crítico (un monomaniaco detector de redundancias, agramaticalidades y cacofonías, defensor de la sujeción a la normatividad por encima de cualquier otra cosa), autores como José María Arguedas, Roberto Arlt, Armonia Somers o César Vallejo resultarían ser mediocres e indignos de atención. Como que ya lo ha dicho sobre Vargas Llosa, más de una vez.
Fuente:
http://puenteareo1.blogspot.com/
Link:
http://puenteareo1.blogspot.com/2010/11/para-que-sirve-un-critico-literario.html
En contra de lo que muchos parecen creer, la labor principal de un crítico no consiste en revelar, como desde un púlpito, qué libro es bueno y qué libro es malo. Al menos no sin la necesidad de justificar el criterio seguido para la elaboración de ese juicio.
Lo central es otra cosa: el análisis; la comparación histórico-social y también dentro del marco de la historia de la estética y la historia de las ideas; la comprensión del lugar del libro en la tradición en la que se inscribe, y cómo la viola o la descentra; cómo surge ese libro a partir de otros previos; qué dice sobre aquello que sea su referente y en qué forma alude a él.
El crítico, como lector especialmente entrenado, debe hacer lo posible por entender la armazón estructural de un libro y su contenido ideológico: cuál es la trama de creencias implicada debajo de la superficie externa de la obra. Eso no es reinstituir la imposible dicotomía de forma y fondo: es lo contrario, descubrir cuál es la unidad estética de la obra, es decir, la manera en que la distribución de ideas y formas se interpenetran inextricablemente.
(Por ejemplo: una de las maneras en que se entiende que El hablador de Vargas Llosa es un discurso que no afirma la superioridad del mundo occidental sobre el mundo asháninka o viceversa, está, más allá de las ideas expuestas en los diálogos de los personajes, en la imposibilidad de decidir el nivel de realidad y objetividad ficcional de las dos series de capítulos alternos que forman la novela, lo que produce la indecibilidad acerca de cuál de los dos mundos representados es "más real", y con ello, la sospecha de que tal vez el narrador occidental jamás ha llegado a conocer el otro universo).
Incluso cuando el crítico se siente en la necesidad fatal de concluir si el libro es bueno o malo (como ocurre, por ejemplo, en el caso de la crítica de prensa, donde se sabe que hay un lector que espera tener una pista pragmática sobre la obra), incluso en esos casos, digo, ese juicio final no tiene sentido alguno si no está apoyado en el aparato anterior.
En el caso de los reseñadores de prensa, uno escucha con frecuencia que las limitaciones del espacio impiden ese tipo de análisis. Eso, en verdad, es un tanto irrelevante. El crítico de prensa no está en la necesidad de hacer constar por escrito cada paso de la elaboración de su juicio; pero eso no lo autoriza para no pasar por esos escalones; luego bastará con que sintetice los resultados, será suficiente con que deje ver que el trabajo ha sido hecho.
Lo contrario, es decir, dedicar el breve espacio de una reseña a mostrar solamente el juicio de valor, produce la impresión de que el crítico se está poniendo a sí mismo como único respaldo, como único balance del juicio. Y muchas veces es así.
Por desgracia, muchos críticos, sobre todo, claro, en la prensa (en todo el mundo, hasta donde he podido ver), suelen afirmar cosas como que un libro es malo porque sus frases son muy largas o muy cortas, o su lenguaje es muy vulgar o demasiado afectado, o su estructura es muy simple o muy compleja, o sus referentes culturales son muy oscuros o muy obvios, o su anécdota es muy sencilla o muy enredada, o su tiempo es muy lineal o muy arborescente, o su ritmo es muy lento o muy agitado, etc.
Si detrás de ello no hay una demostración interesante acerca de cómo y por qué tales rasgos son negativos en el contexto de la obra misma, entonces esas afirmaciones no significan nada atendible, quedan como expresiones de una preferencia personal. Y como nadie está obligado a tener el mismo gusto que un crítico, dicen poco o nada.
¿Las frases muy largas son un defecto? Entonces Faulkner es pésimo. ¿Las muy cortas son un horror? Entonces Carver es malísimo. ¿El lenguaje vulgar? Medio Joyce se va. ¿El lenguaje muy afectado? Adiós Proust. ¿Las estructuras muy simples? Chau Hawthorne. ¿Referentes culturales demasiado oscuros? No lean a Borges. ¿Demasiado obvios? Bye bye Ribeyro.
¿Anécdotas muy sencillas? Maten a Roth. ¿Demasiado enredadas? Prohibido Tolstoi. ¿El tiempo es muy lineal? Olviden a Dostoievski. ¿Muy arborescente? Quién necesita a Bolaño. ¿El ritmo es muy lento? No toquen a Flaubert. ¿Muy agitado? Descartado Celine.
Ocurre que cuando un crítico dice que una novela es demasiado x o demasiado y, está comparándola con algo más. Quizá con un conjunto discreto de libros que, consciente o inconscientemente, forman su estándar, su medida base; algo así como un libro imaginario constituido por todos aquellos rasgos que él supone cualitativamente superiores. Eso, de hecho, parece casi inevitable: todos tenemos preferencias, y llegamos a cada libro nuevo con esas preferencias bajo el brazo.
Pero no por ser casi inevitable deja de ser injusto. Después de todo, el libro que nos ponen en frente, aunque sea necesariamente el fruto de una tradición o varias, es nuevo, y merece que el crítico empiece por compararlo primero consigo mismo, con lo que ese libro propone. Si de todas maneras lo vamos a contrastar con el libro imaginario que llevamos dentro, también debemos hacer el esfuerzo de contrastarlo con el libro imaginario que esa obra nos plantea, es decir, con lo que podemos suponer que hubiera sido su forma ideal, si el autor fuera, en verdad, capaz de escribir su obra perfecta.
Acepto que, si ese otro libro también es imaginario, nuestra intuición de cómo podría ser es altamente subjetiva y, peor aun, puede estar marcada por los mismos prejuicios anotados antes. Pero si la crítica está plagada de subjetivismos, nuestro deber no es entregarnos a ellos, sino tratar de tensarlos y reprimirlos, ponerles límites, ver y escuchar con los ojos y los oídos bien abiertos.
Quienes recibieron con pasmo y felicidad el Ulysses no tenían la ventaja de que la novela de Joyce les sonara demasiado familiar: al compararla con su estándar adquirido, tuvieron que ser capaces de aceptar que la literatura puede romper tantas convenciones como quiera y no sólo seguir siendo literatura, sino ser incluso la mejor.
No se trató, para ellos, tampoco, de aceptar a ciegas que este artefacto nuevo y diferente fuera llamado novela pese a las radicales diferencias con lo previo: tuvieron, también, que darse cuenta, con extrema sutileza, de que el mérito mayor de la novela de Joyce era precisamente el de estar escrita en tensión con casi toda la tradición previa.
Esa es la línea en la que se sitúa un buen crítico ante cada libro: la frontera entre lo hecho antes y lo hecho ahora, entre lo que nos llega en cada libro por la inercia de la tradición y lo que el libro nos ofrece por primera vez, cuando su autor lo hace derivar en una dirección inusitada, una dirección a la que no se llega por solo el impulso de la repetición y la costumbre.
Por supuesto, aquel crítico que sólo sea capaz de comparar un libro nuevo con su estándar anterior, y nada más, es un crítico que no está haciendo su trabajo. Y el caso puede ser peor aun: hay que ver cuál es el estándar, cuáles son esos libros con los que el crítico ha formado su criterio. Mientras más estrecho sea ese rango, más pobre. Mientras menos riguroso, más injusto. Mientras más semejantes entre sí sean sus afluentes (hay críticos que sólo conocen un cierto tipo de literatura, que desprecian a los clásicos, o descartan a priori todo lo que les huele a raro, o que jamás sienten inquietud por estudiar distintas tradiciones), menos posibilidades tendrá el crítico de reaccionar con inteligencia ante un libro que lo saque de su zona de seguridad.
Y pensar que en el Perú hay un seudo-crítico que sólo es capaz de comparar los libros con los diccionarios de la Real Academia Española. Y pensar que hay despistados que se arrancan la piel a mordiscos de la desesperación si alguien, como yo, hace notar que esos seudo-críticos son una enfermedad.
Si siguiéramos los criterios de ese seudo-crítico (un monomaniaco detector de redundancias, agramaticalidades y cacofonías, defensor de la sujeción a la normatividad por encima de cualquier otra cosa), autores como José María Arguedas, Roberto Arlt, Armonia Somers o César Vallejo resultarían ser mediocres e indignos de atención. Como que ya lo ha dicho sobre Vargas Llosa, más de una vez.
Fuente:
http://puenteareo1.blogspot.com/
Link:
http://puenteareo1.blogspot.com/2010/11/para-que-sirve-un-critico-literario.html








.jpg)


























































.jpg)


























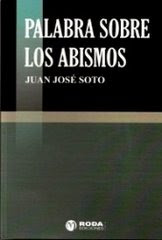


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario