
El mejor homenaje que se le puede hacer o rendir a un escritor es siempre leerlo. Por eso Arguedas, a pesar de su muerte, está más vivo que nunca, multiplicándose en el presente y el ayer de su propia figura, en la grandeza agónica y profunda de su obra transformadora que nos acerca hacia un futuro amor de mundo menos injusto. Para nadie resulta ilógico entender el por qué de su vigencia en el corazón de todos sus lectores. De una cosa estoy seguro. JMA nos marcó el alma para recordarlo toda la vida. A pesar de todo lo que se diga o se siga escribiendo.
Una vez el padre Gustavo Gutiérrez dijo en su libro "Entre las calandrías" lo siguiente: “Arguedas es el escritor de los encuentros y desencuentros de todas las razas, de todas las lenguas y de todas las patrias del Perú. Pero no es un testigo pasivo, no se limita a fotografiar y a describir, toma partido".
A continuación, un artículo que me llamó mucha la atención. Espero les guste.
Arguedas:
su corazón, rey entre sombras
Por: Carlos Vidales
Aquel helado mediodía de agosto, José María miró a través de la ventana y dijo:
— Ese sujeto debe estar muriéndose de frío.
"Ese sujeto" era el árbol del jardín. Yo pensé, viendo brillar los claros ojos de Arguedas, que el enorme vegetal había sentido la fraternal preocupación del novelista. Porque José María era capaz de establecer con los objetos de la naturaleza —animales, plantas, ríos, montes—, una comunicación de espontánea camaradería. Todas las cosas respondían a su llamado, sencillamente porque respondían desde su propio corazón.
"Oh corazón, Rey entre sombras..." José María amaba ese poema de Javier Sologuren. Abandonado en la infancia, recogido y amado por los indios comuneros de los Andes peruanos, blanco entre indios hasta la adolescencia, indio entre blancos desde la juventud hasta la muerte, transitando en la vida, como por una escalera, todas las capas, estamentos y clases sociales del Perú, indio paria, indio comunero, indio obrero, cholo de servicio, empleado mestizo, profesor universitario, eminente antropólogo, gloria de la literatura, admirado, adulado y temido por la aristocracia limeña, rubio de ojos azules con corazón de indio, testigo estremecido de los seculares dolores de su pueblo, protagonista íntimo de su propia obra, habitante y constructor de los cuentos infernales y mágicos de Diamantes y pedernales , del trágico y solemne Yawar Fiesta , de la desconsoladora y tenebrosa novela El Sexto , de la inmensa ternura de Los ríos profundos y del riguroso estudio social de Todas las sangres , él había conocido tinieblas más hondas, más terribles que las sugeridas por el poeta: "He aquí que te he escrito, feliz, en medio de la gran sombra de mis mortales dolencias", habría de decir al líder campesino Hugo Blanco, una semana antes del suicidio.
Era un niño apenas cuando su padre, abogado de pobres, perseguido por los grandes gamonales, debió dejarlo en manos de crueles parientes:
"El subiría la cumbre de la cordillera que se elevaba al otro lado del Pachachaca; pasaría el río por un puente de cal y canto, de tres arcos... Y mientras en Chalhuanca, cuando hablara con los nuevos amigos, sentiría mi ausencia, yo exploraría palmo a palmo el gran valle y el pueblo; recibiría la corriente poderosa y triste que golpea a los niños, cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego..."
Así nos contó José María esa separación en su novela Los ríos profundos. El 17 de mayo de 1969 le confesaba a su diario íntimo: "A mí la muerte me amasa desde que era niño, desde esa tarde solemne en que me dirigí al riachuelo de Huallpamayo, rogando al Santo Patrón del pueblo y a la Virgen que me hicieran morir..."
Siete días antes había escrito: "Anoche resolví ahorcarme en Obrajillo, de Canta, o en San Miguel, en caso de no encontrar un revólver. Ha de ser feo para quienes me descubran, pero me he asegurado de que el ahorcamiento produce una muerte rápida".
Mientras el suicidio madura definitivamente en su cerebro, José María va dando forma también a su última novela. Dicen los mitos antiguos de Huarochirí que el mundo consta de una parte de arriba y una parte de abajo. Estas dos partes se unen, de vez en cuando, gracias a dos zorros que conversan relatándose los pormenores de sus planos respectivos. Ese diálogo entre El zorro de arriba y el zorro de abajo es cabalístico, esotérico, pleno de ingenio y poesía. Arguedas introduce estos dos zorros en su novela: ellos le dan el título y le permiten explicar cómo "la parte de arriba", la sierra peruana, se volcó hacia la costa, hacia "la parte de abajo", en el auge tremendo de Chimbote, el gran puerto pesquero del Perú. Entretejidos con el hilo central de la novela aparecen los diarios íntimos de Arguedas; por ellos nos enteramos del proceso interno en cuyo cauce se va precisando el suicidio.
Entretanto, José María llega al más alto grado de comunicación personal con la naturaleza. Allá en la casa de Los Ángeles, en las afueras de Lima, yo le vi conversar frecuentemente con los perros de sus vecinos: Tarzán, Nerón, Laila, Poncho, Chalaco, El Doctor. Pero entiéndase bien:
"Muchas veces he conseguido jugar con los perros de los pueblos, como perro con perro. Y así la vida es más vida para uno. Sí; no hace quince días que logré rascar la cabeza de un nionena (cerdo) algo grande, en San Miguel de Obrajillo. Medio que quiso huir, pero la dicha de la rascada lo hizo detenerse; empezó a gruñir con delicia, luego (cuánto me cuesta encontrar los términos necesarios) se derrumbó a pocos y ya echado y con los ojos cerrados, gemía dulcemente..."
Yo era apenas un misti , un blanco. Esa comunicación con el mundo no humano sólo despertaba en mí una indefinida ternura. En cambio, él, entendía: era un indio , un indio quechua que además de haber sido moldeado por la experiencia secular y colectiva de los suyos, hombres que viven fundidos al corazón del universo, enredados al alma del orden natural, había también quedado solo —débil cachorro de hombre— en medio de "un mundo cargado de monstruos y de fuego". Desde pequeño, buscando refugio, había puesto los sentidos atentos en el rumor de la hoja, el silbo del pájaro, el pulso imperceptible de la piedra, porque los hombres "algo nos hicieron cuando más indefensos éramos; yo recuerdo muchas cosas, pero dicen que las más peligrosas son aquellas de las que no nos acordamos. Así será".
Así será, pues. Pero su risa explosiva ha quedado para siempre resonando dentro de mí; él tenía una carcajada que casi siempre le hacía perder el equilibrio. La repitió muchas veces ese miércoles, la antevíspera del disparo fatal; porque aquella noche, en un prodigio de simulación, la charla de José María fue feliz, ocultando su ya resuelto designio de matarse.
Pero también, durante los largos meses que en su casa viví, habíamos hablado de otras cosas que esa noche no recordamos. "El marxismo, decía, me dio disciplina, pero no mató en mí lo mágico". Amaba a Melville, Dostoievsky, Guimaraes Rosa, García Márquez.
Rulfo, el gran mexicano, era cuento aparte:
"¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencia, de santa lujuria, de Hombría, de todo lo que en la criatura humana hay de ceniza, de agua, de pudridez violenta por parir y cantar, como tú?"
Y es que "la palabra, pues, tiene que desmenuzar el mundo". Es el zorro de abajo quien habla así, en la última novela de Arguedas. Y dice:
"El canto de los patos negros que nadan en los lagos de altura, helados, donde se empoza la nieve derretida, ese canto repercute en los abismos de roca, se hunde en ellos; se arrastra en las punas, hace bailar a las flores de las hierbas duras... ¿no es así?"
El zorro de arriba responde: "Sí. El canto de esos patos es grueso, como de ave grande; el silencio y la sombra de las montañas lo convierte en música que se hunde en cuanto hay".
Y el zorro de abajo:
"La palabra es más precisa y por eso puede confundir. El canto del pato de altura nos hace entender bien todo el ánimo del mundo".
Mientras los dos zorros dialogan haciéndonos conocer por qué el idioma de la naturaleza es, para los hombres del mundo quechua, más claro e inteligible que el idioma que brota de la boca humana, José María compone y recompone su novela. Cambia el orden original de los capítulos, corta mitades de página para trasladarlas de sitio con ayuda de la cinta transparente, intercala sus diarios íntimos. A veces parece confundirse y anota en mitad del relato: "¿A qué habré metido estos zorros tan difíciles en la novela"?
Ha estado trabajando en el libro en Santiago de Chile, donde, según dice, "soy feliz y escribo sin interrupciones". Lee a sus amigos capítulos enteros de la obra. Escucha sugerencias. Pide consejos. Acepta transformar una y otra vez los nombres de los personajes. Consiente en dar a conocer la armadura, el esqueleto, la gestación íntima de la novela. Búsquese otro ejemplo parecido de humildad y modestia intelectuales en la historia literaria de América. No se encontrará.
En agosto de 1969 regresa al Perú con la estructura de la obra resuelta y el plan del suicidio en plena ejecución. Se reintegra a la Universidad. Los hechos políticos producidos en los claustros —luchas de facciones, incomprensiones, sectarismos—, acentúan la depresión de su ánimo. Pero no olvida sus afectos y convicciones profundas, y escribe
"al pueblo hermano de Vietnam, llameante. A este pueblo que, en el medio mismo del mundo, en la edad del espanto, nos hace conocer que el fuego que hizo el hombre con su mano sigue ardiendo en el fuego de sus manos".
"Cuando unas gentes, los yanquis, pretendieron inmolar en Vietnam al pueblo entero con máquinas de fuego, a fuego construidas, cuando creyeron que así podían dominar el mundo, el pueblo de Vietnam, con el sólo vigor de sus manos eternas, los ha hecho correr hasta la luna".
Pero los estados depresivos son más frecuentes ahora. En los primeros días de noviembre decide dejar la novela como está. Envía con Sybila, su compañera, un ejemplar de su libro Todas las sangres , al dirigente campesino Hugo Blanco, preso desde hace cinco años en la cárcel- isla de El Frontón, retribuyendo así el relato que Blanco le enviara para animarlo, al saberlo decaído.
Es entonces cuando Hugo Blanco escribe a José María una carta en quechua, agradeciéndole el obsequio. Es un mensaje lleno de esa ternura que sólo los indios de los Andes saben dar —" taytay José María, padrecito mío"— y que transforma la depresión del novelista en una exaltación embriagadora y contagiosa.
Esa noche nos amanecemos José María, Sybila y yo. Ebrio de alegría, Arguedas nos lee una y otra vez la misiva de Hugo Blanco. Trasladamos la traducción al papel. A cada instante, José María exclama: "¡Es un indio! ¡Puro indio!"
Sí. Con él podía entenderse. Jamás se conocieron personalmente, pero Hugo Blanco lo había comprendido mejor que los mejores críticos, mejor que sus mejores amigos mistis. Él era de los suyos: "hermano Hugo, querido, corazón de piedra y de paloma... hermano Hugo, hombre de hierro que llora sin lágrimas: tú, tan semejante, tan igual a un comunero, lágrima y acero".
El suicidio se posterga. La respuesta al hermano Hugo, también escrita en quechua, deberá ser un mensaje de esperanza y de solidaridad, pero también una despedida cuidadosamente redactada para que su significado profundo sólo pueda descubrirse después de la muerte:
"Yo no estoy bien, no estoy bien; mis fuerzas anochecen. Pero si ahora muero, moriré más tranquilo. Ese hermoso día que vendrá y del que hablas, aquel en que nuestros pueblos volverán a nacer, viene, lo siento, siento en la niña de mis ojos su aurora; en esa luz está cayendo gota por gota tu dolor ardiente, gota por gota, sin acabarse jamás..."
La noche de aquel miércoles, cuarenta y ocho horas antes del disparo fatal, José María me preguntó sobre la posibilidad de publicar su breve y conmovedora correspondencia con Hugo Blanco. Quería que fuese una revista de izquierda, extranjera, Punto final , la primera en dar a conocer esas cartas. Pensaba que ello ayudaría a la campaña internacional en favor del indulto para el líder campesino. Me comprometí a adelantar mi previsto viaje a Santiago de Chile para cumplir sus deseos, y de común acuerdo fijamos la fecha de mi partida: sería el domingo siguiente.
Pero el viernes se desató la tragedia.
Mañana se dirá, tal vez, que lo mató el cansancio, la incomprensión o la neurosis. Pero mientras existan los "pongos" , los siervos de la tierra; en tanto suene en el aire "el rezo de las señoras aprostitutadas, mientras el hombre las fuerza delante de un niño para que la fornicación sea más endemoniada y eche una salpicada de muerte a los ojos del muchacho" ; mientras los indios de las punas sean "piojosos, diariamente flagelados, obligados a lamer tierra con sus lenguas" , mientras existan la injusticia, la humillación y el oprobio, habrá muchos Arguedas muriendo y renaciendo sin cesar en el doliente pero algún día victorioso corazón de los que sufren.
Sí: "tremenda y deslumbrante la aurora me mataría, si yo no llevase, ahora y siempre, otra aurora dentro de mí”, era la frase de Withman que Arguedas repitió incansablemente durante nuestras largas conversaciones. Porque habiendo perdido hasta la fe en sí mismo, jamás perdió la fe en el porvenir de los suyos.
José María se disparó un balazo en la cabeza el viernes 28 de noviembre de 1969. Pero durante cinco días terribles estuvo aún latiendo su poderoso corazón, rey entre sombras.
(Publicado por primera vez en ESTRAVAGARIO, Revista Cultural de "El Pueblo" de Cali, N° 39, página 1, domingo 19 de octubre de 1975. La viuda de José María Arguedas, Sybila Arredondo, sufrió cárcel oprobiosa durante largos años en el Perú, bajo condiciones inhumanas. Fue finalmente puesta en libertad en 2002.)
(Estocolmo, 1997-2003).








.jpg)


























































.jpg)


























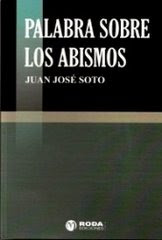


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario