Ráfagas de visión le revelaban a la escritora estadounidense el mundo de una novela o un relato. Esos instantes de poética lucidez le permitían recrear, a menudo, episodios de una vida dramática que enfrentó con entereza.
Por Vlady Kociancich
Hay cuentos que arraigan en la memoria solitariamente. Los años se llevan consigo el título, el nombre del autor, la pertenencia al libro que lo incluía, junto con detalles menores del escenario en que trascurre y, poco a poco, sus señas de identidad, quién lo escribió, dónde y cuándo, van perdiendo importancia hasta que ese relato se suelta por completo de un ámbito, ya es un vagabundo que ronda entre otras lecturas, anónimo pero nunca olvidado.
Tuve esta experiencia bastante común y siempre incómoda con un cuento de Carson McCullers. Es la historia de un hombre casado y con dos hijos, que regresa a su casa después de un largo día de trabajo, preocupado por el alcoholismo de su esposa, y la encuentra borracha, ella en su cuarto, los chicos abandonados a juegos peligrosos en el living. El hombre se ocupa de sus hijos, luego de la mujer que baja del dormitorio tambaleándose, que aterra a los chicos con su ebriedad y sus insultos; al fin, logra calmarla y acostarla de nuevo. Mientras tanto, su resignación inicial se ha convertido en odio. En mi recuerdo del relato, la imagen más vívida y amarga era la del hombre ordenando la ropa interior que la joven esposa había amontonado en una silla. Un corpiño de seda en la mano, el marido la miraba dormir con desgarradora ternura, el odio desvaneciéndose en la contemplación del sueño de ese cuerpo que amaba. Pero el impacto de emoción que me produjo la escena surgía de la escritura, del estilo preciso y contundente del párrafo que cierra el cuento:
Con cuidado, para que Emily no se despertara, se deslizó en la cama. A la luz de la luna miró por última vez a su mujer. Sus manos buscaron la carne inmediata y la pena igualó al deseo en la inmensa complejidad del amor.
Todo gran escritor, aunque hayamos leído su obra apasionadamente, siempre nos reserva una sorpresa. Encontré mi sorpresa en la reciente publicación de El aliento del cielo , un volumen con prólogo y notas de Rodrigo Fresán, que recoge los cuentos completos y tres novelas de Carson McCullers: La balada del café triste, Reflejos en un ojo dorado y Frankie y la boda . Ahí estaba, identificado después de mucho tiempo, bajo un título insípido que casi obliga a pasarlo por alto -"Dilema doméstico"- aquel relato sombrío y magistral de un matrimonio hecho pedazos. Otro bochorno me esperaba. Quizá por el hartazgo de ignorar el nombre del autor, se lo había atribuido a Raymond Chandler, pensando que podría tratarse de uno de la veintena de relatos que Chandler escribió antes de lanzarse de lleno a la novela policial. Una filiación no del todo insensata. Como en "Una pareja de escritores" de Chandler, había un fondo común en el tratamiento del tema: el desencanto y la nostalgia, el realismo de los detalles, la economía del lenguaje. Pero sobre todo, la malignidad del alcohol, el eterno invitado a esa fiesta móvil de la literatura norteamericana que brilló entre los años treinta y los sesenta con inigualable fulgor. William Faulkner, Tennessee Williams, Scott Fitzgerald, Eugene O´Neill, Katherine Ann Porter, John Cheever, Raymond Carver, la lista es interminable. En esa lista irrumpió, para ubicarse con una primera novela entre los primeros lugares, una muchacha del sur de los Estados Unidos. La muchacha se llamaba Lula Carson Smith y tenía veintidós años. La novela que la consagró era El corazón es un cazador solitario.
Un corazón hipotecado
Lula Carson Smith nació en 1917, en Columbus, Georgia. Fue la mayor de tres hermanos y sin embargo adquirió para la familia una condición de hija única que nunca perdería, ese estado de privilegio que concentra toda la atención de los padres en un solo niño pero que a la vez inyecta una conciencia de soledad no natural, un aislamiento que termina por proyectarse al mundo y buscar como sea el contacto del otro, un hambre de amor de cualquier suerte. Hambre insaciable que Carson McCullers trasmitiría a toda su obra y todos sus personajes en infinidad de matices. Dos circunstancias establecieron y consolidaron la idea de que nunca sería igual a nadie: su precocidad primero y después la grave enfermedad que contrajo en la adolescencia, una fiebre reumática que la torturó sistemáticamente hasta su muerte, en 1967.
El genio que su madre decía haber detectado en ella cuando todavía era un bebé se manifestaba en la música. Tenía seis años cuando se sentó al piano y tocó una pieza entera que sólo había oído en un film. Empezó a tomar clases y su futuro de concertista parecía definirse. Tanto, que a los trece decidió cambiar su nombre, Lula, que detestaba, por Carson. Pero mientras cursaba la escuela secundaria desganadamente, otro interés se atravesó en el camino de la pianista: la literatura. De hecho, como todos los escritores de raza, descubrió la pasión de la lectura antes de preguntarse sobre la posibilidad de escribir. Amaba a Proust y a Flaubert con la misma intensidad de su amor por hombres y mujeres, niños y viejos, burdeles y puestas de sol, barrios negros del Sur, límpidos suburbios del Norte, pueblos áridos y brutales, las marcas literarias de su encrucijada personal entre la vida y la muerte.
Apenas había cumplido diecisiete años cuando siguió al primero de los impulsos de un corazón que demostraría ser imbatible a pesar del cuerpo enfermo en que estaba guardado. Vendió un anillo de esmeraldas que había heredado de su abuela y partió a Nueva York con la excusa de estudiar música aunque ya decidida a anotarse en materias de literatura. Como en sus libros, ese impulso mayor del corazón terminó en desastre: recién llegada a la ciudad perdió todo su dinero en el subte. Pero no se volvió a Georgia. Trabajó en lo que pudo para pagarse los estudios en la Universidad de Columbia mientras escribía los primeros relatos, sorprendentes por la calidad de una escritura en que se lee no sólo el material tomado de su vida hasta el momento (la música, los personajes solitarios y excéntricos, las preocupaciones intelectuales) sino un punto de vista que dará originalidad y grandeza a toda su obra: la falta de mensaje. El amor, la vida, la muerte, el fracaso simplemente son, pero en "su inmensa complejidad".
En 1935 se enamoró de Reeves McCullers, un cabo del ejército que también aspiraba a convertirse en escritor. "Todo lo que escribo me ha sucedido o me sucederá", confesaría ella en sus memorias. No exageraba. "El instante de la hora siguiente", un relato hecho antes de conocer a Reeves, profetiza la tortuosa y larga unión de la autora con su marido y el alcohol; el cuento al que yo le había perdido el rastro, "Dilema doméstico", trascribe la experiencia. Socios para una mutua destrucción, Carson y Reeves McCullers compartían todo: amigos, relaciones extramatrimoniales, bisexualidad, viajes, inquietudes literarias, enfermedades de uno y otro, en una imparable borrachera, en una cadena de crisis que duró veinte años, que incluyó varias separaciones, un divorcio y un nuevo casamiento, y que no se cortó hasta el suicidio de Reeves en París, en 1953. Se amaban, dijo un testigo, con desesperación. Literalmente.
Es difícil no compadecer a Reeves McCullers. Su vida fue un rompecabezas de valientes intentos echados a perder antes de armarse. Estudió seriamente para escribir pero no pasó de proyectos. Fue un soldado distinguido en las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial pero salió de la carrera militar como de un sueño pasajero. Reconoció el genio de su esposa pero no supo protegerlo. Le cedió su apellido sólo para verlo ensalzado en una fama ajena, en un éxito tan espectacular que a él lo convertía en una mera sombra de Carson. Y sin embargo, este escritor frustrado logró una gota de inmortalidad en las mejores obras de su mujer. La memoria del hombre que amó Carson McCullers dio el patético lirismo del relato "¿Quién ha visto el viento?". De Reeves, Carson oyó la historia de un escándalo sexual en una base militar que convirtió en una espléndida novela corta, Reflejos en un ojo dorado , donde son reflejos de Reeves la atracción reprimida que ejerce un soldado sobre un oficial, la belleza física de uno y la obsesión mortal del otro, el equívoco que inexorablemente conduce a una tragedia. Ausente y luego muerto el marido, el amigo, el compañero de su tránsito por los infiernos del alcohol, la soledad de Carson se recortaría a enamoramientos no correspondidos o vistos con horror, a un asedio grotesco de las personas que necesitaba amar con la misma violencia con que necesitaba la bebida.
El fin la retrató postrada en una cama, mirando fijamente un vaso de whisky con hielo, sin tocarlo.
Ganarse el alma
"La escritura no es sólo mi modo de ganarme la vida; es como me gano mi alma", afirmaba esa mujer que no cesaba de leer y escribir pese al naufragio de su cuerpo en la parálisis de un brazo, en el ahogo de neumonías, mutilado por sucesivas operaciones de una mano, de un pecho con cáncer, de una cadera rota, un cuerpo en su mal tan distante del bien de la imaginación y del talento, que lo consideró un invasor extranjero del territorio más alto que le pertenecía y le hizo frente con sobrehumana indiferencia. Por el contrario, ganarse la vida escribiendo le resultó asombrosamente fácil. La buena suerte también intervino. Le tocó publicar en una época en que los escritores se ganaban el pan vendiendo cuentos a las opulentas revistas como el New Yorker o Harper´s Bazaar , que reclutaban, mediante un pago más que sustancioso, a jóvenes o nuevos autores junto a los consagrados.
McCullers escribió como vivió, peligrosamente, en el sentido de apostarse entera a lo que denominaba "una iluminación", la breve rágafa de segundos en que veía cristalizarse el mundo de una novela, el paisaje de un cuento. No buscaba buenas historias; las llevaba adentro. Historias conmovedoras y profundas en su aparente sencillez, de individuos aislados por un defecto, como en El corazón es un cazador solitario ; farsescas como La balada del café triste , con la mujer gigante enamorada de un enano y la antológica pelea cuerpo a cuerpo de la mujer contra el hombre que le disputa ese amor para vengarse de ella; ríspidas y audaces al límite, como la sordidez de las pasiones que se cruzan entre los cuatro personajes de Reflejos en un ojo dorado ; poéticas como Frankie y la boda , la novela del Sur que pinta la alucinada frontera entre la niñez y la adolescencia de una chica, una "iluminación" concebida con la estructura de una obra teatral, que McCullers y su amigo Tennessee Williams adaptaron para el escenario y que obtuvo un impresionante éxito de crítica y de público. Esas historias, merecidamente, le ganaron el alma que deseaba.
Como su admirado Proust, que sostenía que un verdadero artista no debe arredrarse ante los sentimientos, McCullers usó esa vaga palabra sentimental, alma, para designar el secreto universo de la creación literaria, el toque de una victoria sobre el tiempo que hay en la obra de algunos autores, la suprema neutralidad que borra de la escritura cualquier diferencia establecida a priori por su origen, entre hombres y mujeres, idiomas y nacionalidades, vidas felices e infelices, para darles a cambio una voz poderosa, sin género ni ancla temporal y única a la vez -el estilo-, que nos sigue narrando aunque pasen los años.
Sábado 09.05.2009
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/
Por Vlady Kociancich
Hay cuentos que arraigan en la memoria solitariamente. Los años se llevan consigo el título, el nombre del autor, la pertenencia al libro que lo incluía, junto con detalles menores del escenario en que trascurre y, poco a poco, sus señas de identidad, quién lo escribió, dónde y cuándo, van perdiendo importancia hasta que ese relato se suelta por completo de un ámbito, ya es un vagabundo que ronda entre otras lecturas, anónimo pero nunca olvidado.
Tuve esta experiencia bastante común y siempre incómoda con un cuento de Carson McCullers. Es la historia de un hombre casado y con dos hijos, que regresa a su casa después de un largo día de trabajo, preocupado por el alcoholismo de su esposa, y la encuentra borracha, ella en su cuarto, los chicos abandonados a juegos peligrosos en el living. El hombre se ocupa de sus hijos, luego de la mujer que baja del dormitorio tambaleándose, que aterra a los chicos con su ebriedad y sus insultos; al fin, logra calmarla y acostarla de nuevo. Mientras tanto, su resignación inicial se ha convertido en odio. En mi recuerdo del relato, la imagen más vívida y amarga era la del hombre ordenando la ropa interior que la joven esposa había amontonado en una silla. Un corpiño de seda en la mano, el marido la miraba dormir con desgarradora ternura, el odio desvaneciéndose en la contemplación del sueño de ese cuerpo que amaba. Pero el impacto de emoción que me produjo la escena surgía de la escritura, del estilo preciso y contundente del párrafo que cierra el cuento:
Con cuidado, para que Emily no se despertara, se deslizó en la cama. A la luz de la luna miró por última vez a su mujer. Sus manos buscaron la carne inmediata y la pena igualó al deseo en la inmensa complejidad del amor.
Todo gran escritor, aunque hayamos leído su obra apasionadamente, siempre nos reserva una sorpresa. Encontré mi sorpresa en la reciente publicación de El aliento del cielo , un volumen con prólogo y notas de Rodrigo Fresán, que recoge los cuentos completos y tres novelas de Carson McCullers: La balada del café triste, Reflejos en un ojo dorado y Frankie y la boda . Ahí estaba, identificado después de mucho tiempo, bajo un título insípido que casi obliga a pasarlo por alto -"Dilema doméstico"- aquel relato sombrío y magistral de un matrimonio hecho pedazos. Otro bochorno me esperaba. Quizá por el hartazgo de ignorar el nombre del autor, se lo había atribuido a Raymond Chandler, pensando que podría tratarse de uno de la veintena de relatos que Chandler escribió antes de lanzarse de lleno a la novela policial. Una filiación no del todo insensata. Como en "Una pareja de escritores" de Chandler, había un fondo común en el tratamiento del tema: el desencanto y la nostalgia, el realismo de los detalles, la economía del lenguaje. Pero sobre todo, la malignidad del alcohol, el eterno invitado a esa fiesta móvil de la literatura norteamericana que brilló entre los años treinta y los sesenta con inigualable fulgor. William Faulkner, Tennessee Williams, Scott Fitzgerald, Eugene O´Neill, Katherine Ann Porter, John Cheever, Raymond Carver, la lista es interminable. En esa lista irrumpió, para ubicarse con una primera novela entre los primeros lugares, una muchacha del sur de los Estados Unidos. La muchacha se llamaba Lula Carson Smith y tenía veintidós años. La novela que la consagró era El corazón es un cazador solitario.
Un corazón hipotecado
Lula Carson Smith nació en 1917, en Columbus, Georgia. Fue la mayor de tres hermanos y sin embargo adquirió para la familia una condición de hija única que nunca perdería, ese estado de privilegio que concentra toda la atención de los padres en un solo niño pero que a la vez inyecta una conciencia de soledad no natural, un aislamiento que termina por proyectarse al mundo y buscar como sea el contacto del otro, un hambre de amor de cualquier suerte. Hambre insaciable que Carson McCullers trasmitiría a toda su obra y todos sus personajes en infinidad de matices. Dos circunstancias establecieron y consolidaron la idea de que nunca sería igual a nadie: su precocidad primero y después la grave enfermedad que contrajo en la adolescencia, una fiebre reumática que la torturó sistemáticamente hasta su muerte, en 1967.
El genio que su madre decía haber detectado en ella cuando todavía era un bebé se manifestaba en la música. Tenía seis años cuando se sentó al piano y tocó una pieza entera que sólo había oído en un film. Empezó a tomar clases y su futuro de concertista parecía definirse. Tanto, que a los trece decidió cambiar su nombre, Lula, que detestaba, por Carson. Pero mientras cursaba la escuela secundaria desganadamente, otro interés se atravesó en el camino de la pianista: la literatura. De hecho, como todos los escritores de raza, descubrió la pasión de la lectura antes de preguntarse sobre la posibilidad de escribir. Amaba a Proust y a Flaubert con la misma intensidad de su amor por hombres y mujeres, niños y viejos, burdeles y puestas de sol, barrios negros del Sur, límpidos suburbios del Norte, pueblos áridos y brutales, las marcas literarias de su encrucijada personal entre la vida y la muerte.
Apenas había cumplido diecisiete años cuando siguió al primero de los impulsos de un corazón que demostraría ser imbatible a pesar del cuerpo enfermo en que estaba guardado. Vendió un anillo de esmeraldas que había heredado de su abuela y partió a Nueva York con la excusa de estudiar música aunque ya decidida a anotarse en materias de literatura. Como en sus libros, ese impulso mayor del corazón terminó en desastre: recién llegada a la ciudad perdió todo su dinero en el subte. Pero no se volvió a Georgia. Trabajó en lo que pudo para pagarse los estudios en la Universidad de Columbia mientras escribía los primeros relatos, sorprendentes por la calidad de una escritura en que se lee no sólo el material tomado de su vida hasta el momento (la música, los personajes solitarios y excéntricos, las preocupaciones intelectuales) sino un punto de vista que dará originalidad y grandeza a toda su obra: la falta de mensaje. El amor, la vida, la muerte, el fracaso simplemente son, pero en "su inmensa complejidad".
En 1935 se enamoró de Reeves McCullers, un cabo del ejército que también aspiraba a convertirse en escritor. "Todo lo que escribo me ha sucedido o me sucederá", confesaría ella en sus memorias. No exageraba. "El instante de la hora siguiente", un relato hecho antes de conocer a Reeves, profetiza la tortuosa y larga unión de la autora con su marido y el alcohol; el cuento al que yo le había perdido el rastro, "Dilema doméstico", trascribe la experiencia. Socios para una mutua destrucción, Carson y Reeves McCullers compartían todo: amigos, relaciones extramatrimoniales, bisexualidad, viajes, inquietudes literarias, enfermedades de uno y otro, en una imparable borrachera, en una cadena de crisis que duró veinte años, que incluyó varias separaciones, un divorcio y un nuevo casamiento, y que no se cortó hasta el suicidio de Reeves en París, en 1953. Se amaban, dijo un testigo, con desesperación. Literalmente.
Es difícil no compadecer a Reeves McCullers. Su vida fue un rompecabezas de valientes intentos echados a perder antes de armarse. Estudió seriamente para escribir pero no pasó de proyectos. Fue un soldado distinguido en las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial pero salió de la carrera militar como de un sueño pasajero. Reconoció el genio de su esposa pero no supo protegerlo. Le cedió su apellido sólo para verlo ensalzado en una fama ajena, en un éxito tan espectacular que a él lo convertía en una mera sombra de Carson. Y sin embargo, este escritor frustrado logró una gota de inmortalidad en las mejores obras de su mujer. La memoria del hombre que amó Carson McCullers dio el patético lirismo del relato "¿Quién ha visto el viento?". De Reeves, Carson oyó la historia de un escándalo sexual en una base militar que convirtió en una espléndida novela corta, Reflejos en un ojo dorado , donde son reflejos de Reeves la atracción reprimida que ejerce un soldado sobre un oficial, la belleza física de uno y la obsesión mortal del otro, el equívoco que inexorablemente conduce a una tragedia. Ausente y luego muerto el marido, el amigo, el compañero de su tránsito por los infiernos del alcohol, la soledad de Carson se recortaría a enamoramientos no correspondidos o vistos con horror, a un asedio grotesco de las personas que necesitaba amar con la misma violencia con que necesitaba la bebida.
El fin la retrató postrada en una cama, mirando fijamente un vaso de whisky con hielo, sin tocarlo.
Ganarse el alma
"La escritura no es sólo mi modo de ganarme la vida; es como me gano mi alma", afirmaba esa mujer que no cesaba de leer y escribir pese al naufragio de su cuerpo en la parálisis de un brazo, en el ahogo de neumonías, mutilado por sucesivas operaciones de una mano, de un pecho con cáncer, de una cadera rota, un cuerpo en su mal tan distante del bien de la imaginación y del talento, que lo consideró un invasor extranjero del territorio más alto que le pertenecía y le hizo frente con sobrehumana indiferencia. Por el contrario, ganarse la vida escribiendo le resultó asombrosamente fácil. La buena suerte también intervino. Le tocó publicar en una época en que los escritores se ganaban el pan vendiendo cuentos a las opulentas revistas como el New Yorker o Harper´s Bazaar , que reclutaban, mediante un pago más que sustancioso, a jóvenes o nuevos autores junto a los consagrados.
McCullers escribió como vivió, peligrosamente, en el sentido de apostarse entera a lo que denominaba "una iluminación", la breve rágafa de segundos en que veía cristalizarse el mundo de una novela, el paisaje de un cuento. No buscaba buenas historias; las llevaba adentro. Historias conmovedoras y profundas en su aparente sencillez, de individuos aislados por un defecto, como en El corazón es un cazador solitario ; farsescas como La balada del café triste , con la mujer gigante enamorada de un enano y la antológica pelea cuerpo a cuerpo de la mujer contra el hombre que le disputa ese amor para vengarse de ella; ríspidas y audaces al límite, como la sordidez de las pasiones que se cruzan entre los cuatro personajes de Reflejos en un ojo dorado ; poéticas como Frankie y la boda , la novela del Sur que pinta la alucinada frontera entre la niñez y la adolescencia de una chica, una "iluminación" concebida con la estructura de una obra teatral, que McCullers y su amigo Tennessee Williams adaptaron para el escenario y que obtuvo un impresionante éxito de crítica y de público. Esas historias, merecidamente, le ganaron el alma que deseaba.
Como su admirado Proust, que sostenía que un verdadero artista no debe arredrarse ante los sentimientos, McCullers usó esa vaga palabra sentimental, alma, para designar el secreto universo de la creación literaria, el toque de una victoria sobre el tiempo que hay en la obra de algunos autores, la suprema neutralidad que borra de la escritura cualquier diferencia establecida a priori por su origen, entre hombres y mujeres, idiomas y nacionalidades, vidas felices e infelices, para darles a cambio una voz poderosa, sin género ni ancla temporal y única a la vez -el estilo-, que nos sigue narrando aunque pasen los años.
Sábado 09.05.2009
Fuente:
http://www.lanacion.com.ar/









.jpg)


























































.jpg)


























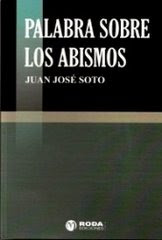


























































2 comentarios:
no me dijiste q leias en el yacana... yo estuve ayer en el averno con unos amigos y luego en DON LUCHO... lastima no haber sabido de tu lectura... es solo q no estuve al tanto de los recitales... fui con intencuionde verme con unos amigos... hubiese sido bueno vernos otra vez amigo
Hols Michael. Todo fue así de repente. Ni yo mismo estaba seguro de ir. Por eso no lo colgué en mi blogs. Saludos, amigo.
Publicar un comentario