Este artículo debió de publicarse el día de ayer. Lastimosamente, por "x circunstancias", no se pudo colgar a tiempo. Ahora, con el permiso del autor de “Los Extramuros del Mundo” y demás libros y versos memorables, me permito difundir este hermoso ensayo –dialéctico-, sobre la poética de Javier Heraud.
Así, vendrán hacia nosotros las palabras de Enrique Verástegui, con esa luz y sabiduría que lo caracteriza, y lo ha caracterizado, por siempre.
Dejo constancia que todo esto se hace como una especie de Homenaje y tributo al autor de “El río”, a 46 años de su temprana muerte, trágica y lamentable.
Así, vendrán hacia nosotros las palabras de Enrique Verástegui, con esa luz y sabiduría que lo caracteriza, y lo ha caracterizado, por siempre.
Dejo constancia que todo esto se hace como una especie de Homenaje y tributo al autor de “El río”, a 46 años de su temprana muerte, trágica y lamentable.
ENSAYO: LA POESÍA DE JAVIER HERAUD
Por: Enrique Verástegui
Ahora debe de ser, Juan, empuña tu fúsil,
Pedro, coge tú la treinta.
Ahora hablaremos con las armas.
(Boletín del Ejército de Liberación Nacional)
I.- El río: “A veces soy/ tierno/ y bondadoso”.
La poesía de Javier Heraud tiene, entre muchas, una característica que una vez leída nos la vuelve imprescindible: una capacidad de emocionarnos, de hacer aflorar nuestras simpatías por la obra de alguien –puede o no importarnos que ese alguien eligiera, quizá para expresar en la historia la verdad de su vocación literaria, el destino de un destacamento guerrillero y que en la guerrilla muriera- que, tal como nos muestra su obra, era ante todo un poeta y un hombre de letras. Como Byron, aunque inglés, que cayó combatiendo por la libertad de Grecia, Heraud se planteó en su poesía la relación entre vida y muerte y una resolución más amplia en su toma de partida que fue, finalmente, la previa inmolación de sus todavía escasos 21 años. Como Leopardi, la poesía de Heraud nos conduce a la nostalgia y a la adolescencia, a una idea de nación (de patria, de pueblo) que, excepto en casos donde la persona del poeta ha podido realizar la ecuación perfecta de vida y obra, es muy difícil encontrar en nuestra historia contemporánea. Mariano Melgar, ciertamente, se inmoló en la guerra contra el colonialismo español y sus poemas (que para Mariátegui basaban su trascendencia en el uso de la “sintaxis callejera”) forman hoy parte de nuestro patrimonio cotidiano, como antes lo fue y continúa siéndolo la obra del nicaragüense Leonel Rugama. Todos estos poetas tienen el siglo de lo iluminado, en su sentido más pleno y menos jerárquico, a la vez que en ellos podemos identificar a la estética como ética y a la reversión de esta ética (este obrar, diríamos) como estética. El sentido de lo absoluto en la obra de Heraud es la ética, su sentido relativo –que es base de lo absoluto y que es lo que después de todo nos concierne pues es en el hecho concreto donde realmente vivimos- no es otro que la estética, esto es: la coherencia de la aprehensión y la transformación del mundo. En esta estética debemos hallar el origen de la elección de la guerrilla en Heraud y la fundamentación de la guerrilla –“método”- como lo definió el Che Guevara ha de partir, entre muchas otras cosas, de la verdad de su estética que es lo que ha de permitir –como guerrilla y método de lucha en la lucha de clases- un máximo de conciencia en la visión de mundo del poeta.
En su primer libro: El río, Heraud es claro y toma partido –tenía entonces sólo 18 años- por la ideología comunista:
La poesía de Javier Heraud tiene, entre muchas, una característica que una vez leída nos la vuelve imprescindible: una capacidad de emocionarnos, de hacer aflorar nuestras simpatías por la obra de alguien –puede o no importarnos que ese alguien eligiera, quizá para expresar en la historia la verdad de su vocación literaria, el destino de un destacamento guerrillero y que en la guerrilla muriera- que, tal como nos muestra su obra, era ante todo un poeta y un hombre de letras. Como Byron, aunque inglés, que cayó combatiendo por la libertad de Grecia, Heraud se planteó en su poesía la relación entre vida y muerte y una resolución más amplia en su toma de partida que fue, finalmente, la previa inmolación de sus todavía escasos 21 años. Como Leopardi, la poesía de Heraud nos conduce a la nostalgia y a la adolescencia, a una idea de nación (de patria, de pueblo) que, excepto en casos donde la persona del poeta ha podido realizar la ecuación perfecta de vida y obra, es muy difícil encontrar en nuestra historia contemporánea. Mariano Melgar, ciertamente, se inmoló en la guerra contra el colonialismo español y sus poemas (que para Mariátegui basaban su trascendencia en el uso de la “sintaxis callejera”) forman hoy parte de nuestro patrimonio cotidiano, como antes lo fue y continúa siéndolo la obra del nicaragüense Leonel Rugama. Todos estos poetas tienen el siglo de lo iluminado, en su sentido más pleno y menos jerárquico, a la vez que en ellos podemos identificar a la estética como ética y a la reversión de esta ética (este obrar, diríamos) como estética. El sentido de lo absoluto en la obra de Heraud es la ética, su sentido relativo –que es base de lo absoluto y que es lo que después de todo nos concierne pues es en el hecho concreto donde realmente vivimos- no es otro que la estética, esto es: la coherencia de la aprehensión y la transformación del mundo. En esta estética debemos hallar el origen de la elección de la guerrilla en Heraud y la fundamentación de la guerrilla –“método”- como lo definió el Che Guevara ha de partir, entre muchas otras cosas, de la verdad de su estética que es lo que ha de permitir –como guerrilla y método de lucha en la lucha de clases- un máximo de conciencia en la visión de mundo del poeta.
En su primer libro: El río, Heraud es claro y toma partido –tenía entonces sólo 18 años- por la ideología comunista:
Mi cuarto es el
de todos,
es decir,
con su
lamparín que
me permite reír
al lado de Vallejo,
que me permite ver
la luz eterna de
Neruda.
Mejor testimonio que este –mejor partida de nacimiento para un hombre que de la teoría de pasar dos años después a la acción guerrillera- no podemos encontrar. Una asunción en el destino de su vida sólo podía realizarse sobre la base del valor de la ternura: de un lado, una sociedad envejecida, imagen misma del odio; y del otro, la posibilidad de renovar esta sociedad a través de la poesía (imagen de ternura). Sin embargo, en la contradicción de estas imágenes se desencadena el mundo del caos –un caos que se agita en las urbes contemporáneas- y que, entonces, como dice Marx, es necesario criticar: las armas de la crítica se transforman en crítica de las armas. Un hombre deja la escritura, y toma las armas, aunque previamente se ha elaborado ya una imagen del mundo que desea:
Mi cuarto, en
fin,
es una
manzana,
con sus libros,
sus papeles,
conmigo,
con su
corazón.
fin,
es una
manzana,
con sus libros,
sus papeles,
conmigo,
con su
corazón.
Una sola frase, algunos versos: el contenido (que se expresa como una metáfora encabalgativa) se constituye aquí como imagen de una tranquilidad deseada como reflejo universal. El poeta que posee esa tranquilidad no la desea, sin embargo, sólo para sí: la busca para todo el mundo. Son palabras sencillas: sin embargo, nos conmueven. Su misterio reside en el valor emotivo que su poesía trascienda en las palabras: “En las montañas o el mar/ sentirme solo aire, viento, / árbol, cosecha estéril./ Sonrisa, rostro, cielo y/ silencio, en el Sur, o en el Este, o en el nacimiento/ de un nuevo río”. Imagen de una poesía sencilla, su complejidad se nos presenta entonces en la forma de la riqueza de su mundo interior.
Su sencillez es su mejor valor y es, también, nuestra riqueza.
II.- El viaje: “todo podría negarlo/ ahora”.
Si en su primer libro Heraud refleja el mundo de su propia intimidad, pero como una intimidad positiva – “Yo soy el río que canta/ al mediodía y a los/ hombres”- donde todo es dicha y candor, donde el mundo (la naturaleza: un signo necesariamente positivo, la base de su materialismo) existe como verdad empírica, aunque aún no todavía como verdad abstracta, en su siguiente libro: El viaje, el asombro de su sensibilidad juvenil empezará a diferenciar lo positivo de lo natural con el mundo del trabajo en su relación a la naturaleza –“los barcos naufragaba/ tarde y noche”- e incluso a sí mismo: “los trenes aún/ pesaban sus rieles”.
Entre una y otra imagen: la de su primer y siguiente libro, el poeta toma conciencia de sí (y de sus semejantes) como ser activo.
Su identidad a la vez que se ha enriquecido se ha vuelto compleja.
El tiempo (signo del que el río no es sino su metáfora bucólica), es también, lo que se produce en él: lo mismo un espacio que la obra levantada en ese espacio.
Esa obra puede ser el elemento activo de la socialidad pero puede tener un signo contrario: la sociedad –“... mi casa muerta”- puede no necesariamente ser lo que se ha encontrado como lo mejor. En ella sólo pervive lo único valioso: el hombre, su corazón. El resto sólo es el objeto posible de transformar por el hombre. En realidad sólo es posible comprobar un hecho: que nada existe fuera de nosotros y que el hombre es el mundo –una imagen de futuro en el mundo-. El tiempo es un río: el hombre, que habita un espacio, es el tiempo que se niega a sí mismo: “procedo a recoger/ mis cosas nuevas, procedo a reclamar/ papeles viejos”. Un tiempo sin historia –un tiempo no aquí a la muerte”-. El mismo poeta ha elegido un destino de lucha total y se aleja porque se ha vuelto imposible ya toda adecuación entre sensibilidad y sociedad empírica: “pero es que en mi corazón/ no cabían ya más flores,/ en mi corazón no entraba/ ya el duro secreto de la vida”, y porque se hace necesario transformar en realidad lo que en su poesía opera como un proyecto. Queda sin embargo, la obra que concebida como pura conciencia antes de transformarse el poeta en un hombre de acción expresara siempre un sentido a las cosas: “es difícil dejar todo/ pálidos arbustos/ cubren el corazón/ de odio,/ y arrancar es siempre/ dejar algo,/ un hueco,/ una raíz fina”. El poeta es sólo una vida que al alejarse nos deja el vacío de su ausencia, su tristeza es también una premonición de su acción guerrillera:
Si en su primer libro Heraud refleja el mundo de su propia intimidad, pero como una intimidad positiva – “Yo soy el río que canta/ al mediodía y a los/ hombres”- donde todo es dicha y candor, donde el mundo (la naturaleza: un signo necesariamente positivo, la base de su materialismo) existe como verdad empírica, aunque aún no todavía como verdad abstracta, en su siguiente libro: El viaje, el asombro de su sensibilidad juvenil empezará a diferenciar lo positivo de lo natural con el mundo del trabajo en su relación a la naturaleza –“los barcos naufragaba/ tarde y noche”- e incluso a sí mismo: “los trenes aún/ pesaban sus rieles”.
Entre una y otra imagen: la de su primer y siguiente libro, el poeta toma conciencia de sí (y de sus semejantes) como ser activo.
Su identidad a la vez que se ha enriquecido se ha vuelto compleja.
El tiempo (signo del que el río no es sino su metáfora bucólica), es también, lo que se produce en él: lo mismo un espacio que la obra levantada en ese espacio.
Esa obra puede ser el elemento activo de la socialidad pero puede tener un signo contrario: la sociedad –“... mi casa muerta”- puede no necesariamente ser lo que se ha encontrado como lo mejor. En ella sólo pervive lo único valioso: el hombre, su corazón. El resto sólo es el objeto posible de transformar por el hombre. En realidad sólo es posible comprobar un hecho: que nada existe fuera de nosotros y que el hombre es el mundo –una imagen de futuro en el mundo-. El tiempo es un río: el hombre, que habita un espacio, es el tiempo que se niega a sí mismo: “procedo a recoger/ mis cosas nuevas, procedo a reclamar/ papeles viejos”. Un tiempo sin historia –un tiempo no aquí a la muerte”-. El mismo poeta ha elegido un destino de lucha total y se aleja porque se ha vuelto imposible ya toda adecuación entre sensibilidad y sociedad empírica: “pero es que en mi corazón/ no cabían ya más flores,/ en mi corazón no entraba/ ya el duro secreto de la vida”, y porque se hace necesario transformar en realidad lo que en su poesía opera como un proyecto. Queda sin embargo, la obra que concebida como pura conciencia antes de transformarse el poeta en un hombre de acción expresara siempre un sentido a las cosas: “es difícil dejar todo/ pálidos arbustos/ cubren el corazón/ de odio,/ y arrancar es siempre/ dejar algo,/ un hueco,/ una raíz fina”. El poeta es sólo una vida que al alejarse nos deja el vacío de su ausencia, su tristeza es también una premonición de su acción guerrillera:
No tuve miedo
de la muerte,
no pude sembrar
el amor como
quería,
recogí algunas
frutas caídas
y supuse que
al final moriría
alguna tarde
entre pájaros
y árboles.
III.- Estación reunida: “rehacer todo”.
Toda la obra de Heraud se produce como conciencia de que el transcurso de la vida no es necesariamente lo que refleja a la vida: su obra es un caminar hacia la asunción de esta conciencia –“Nos prometieron la felicidad/ y hasta ahora nada nos han dado” (primeros versos de Estación Reunida)- como práctica histórica y la decepción que le produce una sociedad envejecida precisa en él un nuevo elemento: la cólera. Su cuestionarse un tipo de vida:
Toda la obra de Heraud se produce como conciencia de que el transcurso de la vida no es necesariamente lo que refleja a la vida: su obra es un caminar hacia la asunción de esta conciencia –“Nos prometieron la felicidad/ y hasta ahora nada nos han dado” (primeros versos de Estación Reunida)- como práctica histórica y la decepción que le produce una sociedad envejecida precisa en él un nuevo elemento: la cólera. Su cuestionarse un tipo de vida:
¿Para qué cosechar y cosechar si
luego nos quitarán el maíz,
el trigo, las flores y los frutos?
bajo la forma de las metáforas que implican la alienación del trabajo del hombre –el producto del trabajo es rapiñado por un sistema inhumano- necesariamente expresa ya la conciencia del poeta. Sin embargo, la conciencia es un factor subjetivo que forma parte del mundo concreto pero no es necesariamente la practica que redefine a ese mundo: la practica es una acción concreta que, en Heraud, asumirá su forma más alta a través de su acción guerrillera. El paso de lo literario a lo político se opera en nuestro poeta como una vuelta al signo naturaleza, aunque ya no concebida como elemento pasivo, sino activo –del que el propio hombre es su ser primordial-, que a su vez permanece en contradicción con el modo productivo impuesto sobre ella (la naturaleza entendida a su vez como patria). El tiempo que no ha perdido su carácter positivo adquiere su sentido hegeliano negativo (“destrucción de las sombras e inicio de los días”) pero sólo porque así puede asumirse como un tipo de construcción superior: el hombre es lo que siembra, su cosecha será la conciencia de su practica. Su futuro será lo que mejor refleje el deseo del ser social que ha soñado para sí: “Para tener un poco de descanso no/ queremos escapar las promesas y/ los ruegos:/ tendremos que llegar al mismo/ nacimiento del camino, rehacer todo,/ volver con pasos lentos desparramando/ lluvias por los campos,/ sembrando trigo con las manos”. El mundo concebido como belleza no es necesariamente el mundo de la practica:
¡Oh! alabanza del aire y de los sueños:
¡nosotros dormimos y el mundo
muere alrededor cubierto de rocío!
porque sin ser inactiva la belleza implica el grado supremo de una eticidad que la practica del mundo, al menos en su versión prosaica, prefiere desconocer. Por eso Heraud precisa:
¡Dormimos y en el sueño morimos
cada tarde y cada noche al son
de los pájaros y los árboles!
Una belleza que es necesaria transferir al mundo circundante: el despertar será la belleza –el arte no es sino los sueños que el hombre elabora en su nostalgia que puede situar en el pasado, o en el futuro- pero que concebida como practica tomará la forma de una crítica positiva.
Construir palabras como
troncos, no implorar ni
gemir sino acabar,
terminará a golpes con la tierra muerta.
La belleza, para Heraud, es nostalgia de un tiempo que fluye: “y devuélvela a mis ojos,/ su eterno origen!” (dice refiriéndose a la “¡Sombra de mi cuerpo,/ años como sueños”). Esa belleza es, desde luego, su poesía, pero lo es porque nos refleja una conciencia activa: al oponer la actividad como contrario al signo del descanso –un signo que se reitera en muchas de sus páginas-, el poeta (“alabanza de los sueños y destrucción de las sombras”) indaga por lo que constituye al mundo, y a la sociedad, como tales:
¡Oh! tiempo gastado y viejo,
inútil para satisfacer
nuestros anhelos,
nuestras ansias,
pero cuestiona el sentido del tiempo porque un ansia superior lo impulsa a buscar lo que constituye el ser del artista: el ansia de inmensidad, el ansia de la eternidad (“pero aún el tiempo/ no es suficiente para/ calmar/ nuestros deseos de viajar y conocer pueblos, tierras,/ casas, ciudades, ríos,/ cada hierba, cada libro”). Una eternidad que se transfigura en cada cosa que vemos y de la que necesariamente la cultura es un elemento tan conciente como activo, aunque la naturaleza de la cultura sea contradictoria porque en ella -como en la practica de la poesía- operan fuerzas que pugnan por darle un sentido a la vida. Así, cuando un determinado sistema envejece surge una forma nueva que lo reemplaza:
Reniego de las noches, de las lunas,
desprecio los llamados subterráneos
me despido de los sueños y las mujeres
y de un solo tajo acabo para siempre
con esta poesía.
Esa poesía a la que quisiera destruir (y con razón, decimos) es la de un sistema formal envejecida que no se corresponde a la socialidad que el poeta representa en el orden de un cambio en la superficie, pero no en su estructura, del tiempo del poeta (la burguesía, entonces, comienzos de los años 60, empezaba a enfrentarse tímidamente a la oligarquía y la desplazaba del gobierno, aunque no todavía del poder). Se plantea una nueva meta: “Hacia/ las blancas montañas/ que me esperan/ debo viajar nuevamente” –las antiguas, en el orden poético, eran las de una retórica insufrible- y hacia allí se dirige para poder plantear, en una mejor perspectiva, la sencillez de su lenguaje. Entonces su destino ya está decidido y su poesía será la conciencia de su tiempo:
Si tuviera una espada
blanca y dura,
cortaría en dos
las hojas del tiempo derramado
y hundiría entre mis
brazos siempre armados,
el verano seco y pegajoso.

Carmen Luz Bejarano y Javier Heraud en una foto del recuerdo
Nota:
- Este ensayo apareció en "Variedades”.
- Así mismo se publicó en la revista “Cronopios” Nº 2 y 3, Lima, 1988.
*Agradezco, de antemano, la gentileza del poeta Raúl Heraud por haberme permitido acceder a dicho texto. De igual forma al gran poeta peruano Enrique Verástegui, por habernos regalado este fenomenal ensayo que nos con-mueve el co-razón.









.jpg)


























































.jpg)


























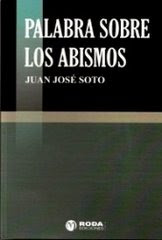


























































1 comentario:
Gran maestro Verástegui. Gracias César por haber colgado este tesoro.
Publicar un comentario