LA LUZ EN LA PENUMBRA:
A PROPÓSITO DEL POEMARIO “TRENDELEMBURG”
Por: Pedro Favaron, Ph.D.
“El amor muchacha
es esa palabra inesperada
seguida de un silencio indescifrable”
(Eduardo Borjas Benites).
Un amigo poeta, Renato
Pachas, me preguntó si creía que aún era posible escribir poesía amorosa, o si
el amor era ya un tema cansado, gastado, incapaz de generar asombro. Mi
respuesta fue inmediata: la nutricia de la poesía siempre ha sido, y sigue
siendo, el amor. Según entiendo, la poesía alcanza la altura afortunada que le
es propia solo cuando se sustenta de la vibración amorosa, de ese influjo
implacable que nos eleva sobre nosotros mismos y nos renueva en el instante, en
el asombro de contemplar el mundo como si lo contempláramos por vez primera.
Todo se hace nuevo gracias al amor. Pues el amor es mucho más que el romance,
que la pasión desenfrenada, y menos dañino. Es el magnetismo que nos vincula
con nuestra condición primera, que nos devuelve al origen sin palabras de la
palabra, al silencio atemporal en el que se origina la videncia poética. Como
dice Eduardo Borjas Benites, en su libro Trendelemburg,
“de la palabra jamás germina el poema”. El amor nos acerca al silencio manante,
y en Él se gesta la luz que da vida a los mundos.
La crítica literaria
parroquial, que marca la “agenda” desde los centros del poder y el hartazgo,
habla sobre las generaciones poéticas, sobre los grupos y movidas, sobre las
tendencias hegemónicas. ¿Qué tiene eso que ver con la poesía? “Nada más honesto
que la palabra trabajada en la penumbra”, dice Borjas Benites. Algunos ingenuos
escritores, que aun escribiendo en verso poco entienden acerca de lo poético,
confían en ciertas modas estilísticas para así ganar notoriedad (entre sus
amigos vinculados a los medios). Y pretenden que sus procedimientos
pirotécnicos sean verdades universales. Lo poético no se alcanza aferrándose a
modismos técnicos y temáticos, ni afincándose en camarillas y manifiestos, ni
transitando por cauces gregarios, de aprobación segura. Demanda inhalar desnudo
la existencia, con cada poro abierto, “deslumbrados por la experiencia”. Es
necesario vivenciar la propia vulnerabilidad y escribir desde la sinceridad de
una voz atravesada por aquello que nos supera y nos sustenta. Fuera de eso,
solo hay literatura, divertimentos lingüísticos y mentales. Ahí no mora el
Espíritu, sino la arrogancia intrascendente.
La pregunta más pertinente sería, entonces, si
es posible la ocurrencia de la poesía en entornos sociales donde prima el
engaño y la codicia, la vanidad y la competencia, las agendas apretadas y el
ocio expropiado por el espectáculo. Pues todo aquello son trabas sociales que
impiden el amor. La poesía es una rara planta, que surge en las honduras que el
ingenio y la erudición no alcanzan. El poema que, en lo personal, algo me
brinda e inspira, que puede tocar mis fibras íntimas, florece en aquellos
lugares en los que nadie se desea. Como el río, corriendo en lo más bajo del
valle. Como el loto, en la humedad fértil. La poesía, como escribe Borjas
Benites, sigue “las huellas / que confluyen en caminos / por donde nunca pasa
nadie”. Esto seguir las huellas hace pensar en el ensayo ¿Y para qué poetas?, de Martin Heidegger, en el que el filósofo
alemán afirma que los poetas, en medio de la noche, huelen el rastro de lo
sagrado.
Hay quienes quieren engañarnos haciéndonos
creer que la poesía debe estar guiada por el afán de la novedad. ¿Es la poesía,
acaso, una mercancía, que precisa siempre de presentarse con una apariencia
nueva para excitar el deseo del consumidor? El impulso poético es algo propio
de la condición humana, que se manifestó como canto y fuerza vibratoria desde
la aurora de la especie; permite que nos vinculemos con el origen común de todo
lo existente, con el hilo que entreteje lo múltiple y lo diferente en una
partitura indivisible. La poesía surge de ese aliento que anima a los seres y
nos pone en relación con los otros, nos abre a los otros y nos eleva. Un verso
de Borjas dice: “Es demasiado antiguo y triste lo que cantamos deslumbrados por la experiencia”. Pero eso tan
antiguo es triste solo frente a un mundo que no tiene la quietud necesaria para
comprenderlo. Pues la poesía, cuando viene del Espíritu, llena el alma de
secretos y perdurables goces.
No soy yo un crítico literario,
sino un amante de la poesía que surge de la experiencia elemental y la
sinceridad, de la exposición a la vida.
Por eso solo puedo hablar de aquellos sustratos en los que siento que
emana una fuerza vibrante, vital. Es desde esta perspectiva que me he acercado
a la poesía de Borjas Benites. Percibo que se trata de una expresión poética
que por muchos momentos se enraíza con cierta estirpe romántica y desencantada
(aunque, por supuesto, Trendelemburg no
se ajusta del todo a esta categoría). Y es precisamente en esos pasajes en los
que siento que Borjas es capaz de asumir el riesgo de saberse al margen de las
escrituras que la prensa especializada viene legitimando. “Toda renuncia es una
valiente entrega”, dice el poeta. Pero el poemario no se limita al rechazo
romántico. La poesía de Borjas Benites, según mi punto de vista (muy personal,
por cierto), alcanza sus mayores alturas cuando trasciende la “filosofía de la
desesperación” y no pretende parecer una supuesta poesía actual (expresión frívola que no tiene ningún sentido). Es
entonces cuando dice: “recoger bayas sobre el pasto mojado / es un arte menor y
solitario”. Ese arte menor y solitario, al que solo acceden los humildes y los
renunciantes, brinda una bienaventuranza infinita.
La poesía precisa contemplar
lo que pasa inadvertido a “una época velocísima”. En el segundo poema del libro
se pueden leer: “cómo nadie puede verla/si aquella muchacha es la luz / que
ilumina los pasajes estrechos / por los que yo voy a ciegas”. ¿No es la poesía
misma aquella luz que no pueden apreciar las retinas burocráticas y sonámbulas
que transitan la rutina de unas calles opacas y sin vida? ¿No es la condición
misma del poeta el caminar a ciegas por pasajes estrechos; por esas rutas
angostas que uno tiene que transitar por cuenta propia, solo guiado por una fe
inquebrantable en el amor? Estos versos se vinculan con la poética de Dante y
la mística inspirada en los poetas provenzales, quienes celebraban en el amor
una experiencia divina, que nos hace trascender la propia condición. Es el amor
a Beatriz, la mujer brillante, la incorruptible, lo que guía a Dante por los
círculos infernales; y es ese resplandor quien lo lleva más allá de los caminos
que le eran lícitos transitar al propio Virgilio. Y así alcanza a contemplar el
cielo más allá del cielo. Esto también tiene notables semejanzas con “la niña
de la lámpara azul” de los poemas de J.M. Eguren. ¿Será que, como dice el docto
e inspirado Robert Graves en su libro La
Diosa Blanca, la experiencia poética siempre nace desde lo femenino? En el poema de Borjas que lleva por nombre Disimilación, puede leerse: “Toda luz
viene de ti / y va hacia ti”. ¿De dónde vienen y hacia dónde se desplazan los
versos? El amor es el océano en el que confluyen todos los ríos.
Más adelante, otro poema
de Borjas reza lo siguiente: “yo escribo por amor este poema… para que la
muerte duela menos”. Una vez leí una entrevista a un escritor de poemas, cuyo
nombre prefiero no recordar, en la que éste decía que escribía sobre la muerte
porque había leído a muchos poetas italianos. La frase, me parece, hace
explícito su absurdo. Si la experiencia de la muerte es solo una referencia
bibliográfica, no hay conciencia íntima de la propia condición; y, por lo
tanto, no hay lugar a la poesía. Emilio Adolfo Westphalen escribió un libro
titulado Abolición de la muerte, en
el que se lee: “Tengo que darles una noticia negra y definitiva / todos ustedes
se están muriendo”. La experiencia poética surge en diálogo con la muerte. Pues
nacimiento y muerte se implican. Hablar del amor, de la poesía y de la vida, es
siempre un intento de decir lo indecible de la muerte. “El tiempo consumidor de
las cosas”, escribió Leonardo da Vinci. Uno de los asuntos que designa el
temperamento de cada poeta, creo yo, es su forma de encarar la muerte. Mientras
el romanticismo ve en la muerte un enemigo insaciable, la mística gozosa la
entiende como un tránsito y una liberación. Borjas habla del “duro amor de los
que aún no han muerto”. ¿Cuál es, entonces, el amor de los que han muerto? ¿O el
amor de los que han muerto sin morir, de los que han ardido para renacer? ¿No
será la fuente inagotable que sacia toda sed, el amor que da de sí y nunca
mengua?
Borjas se inclina, sobre
todo, por vivir la experiencia del amor corruptible, “esa acción punzocortante
que se repite una vez más”. Y esa muerte del amor es vivida como una cosa
terrible, “la opera oscura del cuerpo Su lenta corrosión Su violenta acción por
evitar la muerte”. Y, al mismo tiempo,
el poeta dice, sin temor a la contradicción: “qué maravillo es todo lo
que está muerto. Y qué indestructible es una flor muerta”. ¿No nos hace pensar,
otra vez más, en la Beatriz de Dante, perfecta e incorruptible por el mismo
hecho de ya no pertenecer al mundo humano, de haber partido a otras esferas y desde
ellas irradiar una luz sin fisuras? La muerte del amor, en Trendelemburg, conduce al poeta al encierro en “las cuatro paredes
blancas” de la locura. El dolor esférico lo posee por entero. El mismo poeta se
pegunta con angustia: “¿existe el olvido?”. Y es que si no existe el olvido, si
se persiste aferrado en la rememoración del fracaso, ¿cómo escapar a la
desesperanza? Y, a través de la experiencia del amor muerto, surge el sino
ineludible que signa a todo lo que respira. En el poema Iniciación en la Danza puede leerse: “Por cada niño que moría en
los hospitales mi niña ofrecía un ritual de desolación a la Pacha Mama”. Y, al
mismo tiempo, es la presencia advertida de la muerte omnívora la que dona al
poeta la conciencia de sus propios pálpitos, de lo irrepetible de cada instante
y respiro. De no ser por la muerte, seríamos como los inmortales del cuento de
J.L. Borges: seres sin alma, hastiados, que solo expresan emoción cuando cae la
lluvia.
Los poemas de Trendelemburg suelen enlazar la muerte
del amor con la desolación de una “ciudad que te obliga a huir”, porque “aquí
todas las calles conducen al mismo hueco”. Y es que la desesperanza arrastra al
poeta por calles oscuras en noches artificiales y bohemia, por “la vereda” que
“huele a orines a escarnio y el invierno se deshace allí sobre el desmonte
acumulado”. La deriva por la ciudad pone
frente suyo la patología intrínseca a las grandes urbes. “Salir a caminar
también es detenerse / frente a todos los semáforos del centro y contemplar /
las mismas calles la misma enfermedad el mismo sufrimiento”. La referencia a
vidrios rotos y explosiones trae a la memoria la Lima de los años 80 y 90 del
siglo XX, acosada por Sendero y por el retorno de todo lo reprimido, como esos
“pueblos que danzaron y desaparecieron en el desierto a orillas del rímak”.
Pero, más allá de las referencias a una ciudad concreta, los poemas de este
libro nos hablan del hartazgo moderno, de la estrechez del alma, de los
empobrecidos y decadentes centros de poder. Y de la imposibilidad de encontrar
el amor en estos espacios y en este tiempo, “una nueva era de terror o de sexo sin
esperanza”. Trendelemburg surge como
un espejo poco complaciente del ocaso cultural; pero también es un acto de fe
en la poesía, como si se tratara de “una última oración al Agua”. El poeta, en
tanto es poeta, a pesar de que “todo se pierde” a su alrededor, no deja de
buscar un “´último jardín”.
Casi al final del libro se
lee lo siguiente: “haz por favor del amor otra cosa que no se parezca al amor”.
En este ruego resuena el eco de Rimbaud: “El amor debe ser reinventado”. Y es
tal vez el desafío que el poeta se hace a sí mismo, el llamado abandonar la
visión romántica del amor para alzarse a un amor más alto y sublime, aquel que “induce a las pléyades a gravitar”.
Esta intuición, aun poco explorada, permite a algunos versos de Trendelemburg la posibilidad de rozar la
poesía visionaria: “Se abren las puertas del sol… Los pájaros dorados… planean
sobre el imaginario río / y anuncian / un día claro / una época de cosecha”. Y
es que cuando el poeta se ofrenda a sí mismo, caminando “hasta perder el
nombre”, y se entrega a la vida con “un enorme corazón de luz”, surge la
promesa fiel: el resplandor derrotará a las tinieblas. Y los “Amantes
Insurgentes” beberán entonces el néctar de vida nueva. Dentro de estos amantes
del amor se despertará un sol capaz de “iluminar el mundo entero”. Estos
asuntos sutiles no son del gusto de todos; el amor por ellos viene desde lo
alto, por gracia. Al fin de cuentas, como dice Borjas, “cada artista
[verdadero] tiene ciertos temas que le son dados por Dios”.









.jpg)


























































.jpg)


























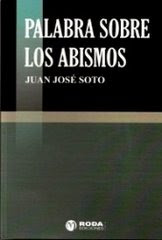


























































No hay comentarios:
Publicar un comentario